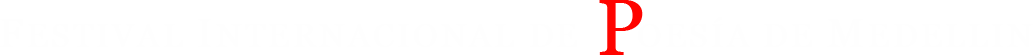Miguel Hernández más allá de los caminos de Orihuela

Por: Álvaro Miranda
Especial para Prometeo
Cuando Pablo Neruda vio llegar a su casa de Madrid a Miguel Hernández, que para ese entonces era un joven de 25 años, de inmediato pensó que el poeta visitante tenía cara de “terrón o de papa”. A ese barrio donde vivía el chileno, había sobre el cielo campanas, relojes y árboles y todos llamaban a esa casa, la casa de las flores, de los geranios, donde ladraban perros chiquitos. Neruda de inmediato entendió que Miguel en nada se parece a los señoritos de la ciudad. El hombre de rostro redondo, dientes grandes, el que se parece a un terrón, a una papa, es campesino puro, hombre de azadón que desde niño ha sabido cuidar y ordeñar cabras en la casa de su padre en Orihuela. “Cuando las cabras se duermen -cuenta el poerta campesino-, coloco mi oído en sus vientres para escuchar el sonido de la leche que escurre por sus ubre” El señorito Federico García Lorca, que con frecuenta asiste a las reuniones, no lo aprecia mucho, pero Miguel sabe sopesar todo eso y más cuando conoce que Federico a veces posa para las fotografías como un torero sin capa, como un bailarín sin zapatillas y se toma de las manos con otro señorito de ciudad, el pintor llamado Salvador Dalí.
En la primavera de 1934, Miguel ha saludado de modo afectuoso al poeta Vicente Aleixandre y se sienta a su lado como lo haría un hermano menor. Las alpargatas y el pantalón de pana que lleva puestos el hombre de Orihuela están algo desgastados. Mientras entre los invitados circula una botella de vino de mano en mano para que cada quien se lo sirva como mejor le parezca, Neruda le quita de la mano al poeta campesino una de las revistas de literatura, El gallo Crisis, que ha traído de su pueblo, publicada allá por su amigo Ramón Sijé. La mira, ríe y de inmediato comenta: “No me gusta esta revista Miguel, huele demasiado a iglesia, la hallo ahogada en incienso”. Para ese momento hay dos Españas. La primera clerical y tradicionalista y la segunda librepensadora y literariamente surrealista con los poetas que, alrededor del vino y de las tapas se reúnen y la otra España, la que ahora Miguel Hernández comienza a conocer, es la que no se parece a la neocatólica de sus amigos del pueblo de su infancia. Neruda insiste en su posición anticlerical. Miguel se sacude, y más cuando todos los presentes, incluyendo a Aleixandre asienten con risas cuando el poeta chileno le dice que él cuidador de cabras que todos comienzan ahora a admirar como poeta, es demasiado sano como para soportar ese tufo sotánico-satánico que sale de la revista.

En cubierta, la imagen del presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, dibujado al llegar a Valparaíso
por los republicanos en exilio que viajaron desde Francia en el Winnipeg.
Este carguero fue contratado por Pablo Neruda.
Algunos años después, en septiembre de 1939, cuando el carguero Francés Winnipeg, contratado por Pablo Neruda que vivía en París, se hallaba listo para transportar a Chile a 1.939 hombres, 1.600 mujeres y 350 niños, todos ellos exilados republicanos, el autor de España en el corazón: Himnos a las glorias del pueblo en pie, recordaría al poeta campesino de Orihuela que escuchaba el fluir de la leche en las ubres de las cabras dormidas, el que se puso la gorra y el uniforme del Quinto Regimiento, germen del Ejército Popular Republicano, al igual que otros escritores como Rafael Alberti, premio Miguel de Cervantes 1977; María Teresa León, cuentista infantil y eterna compañera de Alberti, o César Arconada, autor de novelas y de la biografía sobre Greta Garbo.
En el muelles de Pauillac, la capital de los vinos de Médoc, Neruda de 30 años de edad, cubierto con un traje y un sombrero blanco que le ocultaba la naciente calvicie, acompañado por su esposa la hormiguita Delia del Carril, de 50 años, se angustiaba al saber que entre los 1.939 hombres que se subían al Winnipeg, no se encontraba Miguel Hernández, el que en en ese momento tosía hasta morir en la prisión de Alicante; a ese poeta que años atrás llegaba del campo a relacionarse con los escritores más importante de la península y arrogante en el manejo de su sencillez, 1933 se paraba frente a la estantería de una librería con la boca hecha agua como si fuera un niño ansioso de un helado de crema al ver el poemario que ha publicado uno de los que sería su mejores amigo, el poeta Vicente Aleixandre y por ello, rápido le escribe: “He visto su libro La destrucción o el amor, que acaba de aparecer... No me es posible adquirirlo... Yo le quedaría muy agradecido si pudiera usted proporcionarme un ejemplar... Voy a vivir en Madrid, donde estoy...”. Al Winnipeg siguen subiendo carpinteros, panaderos, pasteleros, orfebres, trabajadores del corcho, intelectuales, obreros, campesinos y Miguel Hernández no estaba.
¿Cómo seguiría Miguel Hernández?, se preguntaban muchos de los viajeros que lo habían visto sólo unos años atrás cavando trincheras, parado frente a los hombres y mujeres del Quinto Regimiento para leer sus poemas, representar sus obras de teatro de los que peleaban contra los ejércitos nacionalistas de la falange franquista.
El Winnipeg ha hecho sonar tres veces su sirena. Su sonar parece una foca que se ahoga entre chiflidos estentóreos. La embarcación patrocinada por el Gobierno Republicano en el exilio y por una comunidad de Cuáqueros que se presentaron al puerto y pagaron la mitad de cada visa y pasaje, partió por fin para el puerto de Valparaíso, al sur del continente americano. En la travesía hubo de todo. Los sobrevivientes del viaje contarían años después, ante el hacinamiento, los enamorados hacían el amor en horarios especiales bajo las toldas de los botes de emergencia. Al primer nacido en medio del mar le pusieron el nombre de Agnes América Winnipeg. Cómo hubiera gozado Miguel Hernández este viaje con su esposa Josefina Manresa. Pero no, mientras el Winnipeg cruza los océanos, Atlántico y Pacífico, y pasa por el Canal de Panamá, para tocar puertos en Colombia, Ecuador y Perú, Miguel Hernández tose y cose su camisa y sus pantalones mil veces destrozados. Desde la cárcel le escribe a su mujer: “El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro quehacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Prefiero lo primero y así no hago más que eso, además de lavar y coser con muchísima seriedad y soltura, como si en toda mi vida no hubiera hecho otra cosa”.
Miguel detiene por un momento la escritura de la carta. Los piojos sobre su cabeza son cientos y el no puede soportar la rasquiña. Con las uñas los mata, pero son tan grandes, que como dice él mismo, parecen garbanzos, parecen elefantes. Toma de nuevo la escritura y dice: “Todo se acabará a fuerza de uña y paciencia, o ellos, los piojos, acabarán conmigo. Pero son demasiada poca cosa para mí, tan valiente como siempre, y aunque fueran como elefantes esos bichos que quieren llevarse mi sangre, los haría desaparecer del mapa de mi cuerpo. ¡Pobre cuerpo! Entre sarna, piojos, chinches y toda clase de animales, sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolillo de mi alma, no sabe a ratos qué postura tomar, y al fin toma la de la esperanza que no se pierde nunca”.
Tose, tose y tose y cuando todos los españoles del Winnipeg trabajan y se adaptan a su nueva patria, Chile, Miguel Hernández muere con los ojos abiertos, sin que nadie se los pueda cerrar, a las 5:30 de la mañana del día 28 de marzo de 1942, a los 31 años de edad en la cárcel de Alicante.