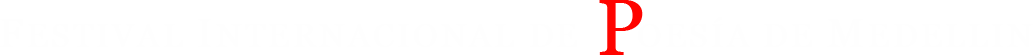De la docta ignorancia

Por: María Negroni
Hace más de diez siglos, el poeta provenzal Guillaume d’ Aquitaine escribió: Haré un verso de absolutamente nada.
Esa ha sido siempre la ambición del poema: hablar de nada.
Es decir, ser la voz de la cosa ausente, la acústica del alma para oír, no lo que dicen las palabras sino aquello –vinculado al origen, la escisión, la finitud— que siempre se sustrae a las redes del lenguaje. Quien escribe entiende, como nadie, que las palabras son insuficientes, a menudo tramposas, incluso nocivas. Por eso, se para ante ellas con recelo. Desconfía del pacto utilitario, comunicativo u ornamental que proponen. Lucha contra ellas, a pesar de tener plena consciencia de que no existe, como advirtió el poeta vietnamita Ocean Vuong, una lengua para salirse de la lengua.
Toda escritura que se precie reflexiona, tarde o temprano, sobre la inadecuación entre lenguaje y mundo.
En algunos casos, la operación es más visible, aparece en los ensayos que acompañan a la obra del autor o autora (pienso en Octavio Paz, Marina Tsvetáieva, y más cerca de nosotros, en Mario Montalbetti o Tamara Kamenszain).
En otros, la poesía piensa adentro de la poesía misma.
Un verso del poeta español Aníbal Núñez dice con sencillez brutal:
“Para ser río, al río le sobra el nombre”.
Y otro, de José Ángel Valente:
“Las palabras crean espacios agujereados, cráteres, vacíos. Eso es el poema.”
Yo agregaría que esos huecos, fisuras, agujeros son puertas, modos extremos de abrirse al mundo.
También son avanzadas contra la doxa, la frase hecha y el espíritu mayoritario, que siempre embalsaman la vida, impidiendo a las criaturas el contacto con su propia inadecuación.
Como el deseo, la poesía es díscola por naturaleza.
No se deja encuadrar, gobernar, restringir.
Se niega a la madurez.
Hace que estalle la diferencia en el centro mismo de lo homogéneo.
Entre la ley y el desacato, elige siempre el desacato.
Quizá esto explique por qué es tan difícil, de leer y de escribir.
En ella, todo se trastoca: la emoción piensa, la sintaxis se emociona, la obsesión se hace forma, la forma defiende la soledad en que estamos, y el silencio alcanza el difícil estatuto de la palabra muda.
Néstor Sánchez, uno de los narradores argentinos que más admiro,
propuso y practicó una insularidad radical que alcanzó su punto álgido cuando vivió de homeless en Manhattan, buscando que la calle fuera la puntuación de la vida, que su yo no solo fuera otro, sino mejor, ninguno. La postura de Sánchez es extrema. No sólo la expresión fácil le parecía inmoral, abogaba por una escritura sin personajes ni historias evidentes, contraria al testimonio, el consenso, la miseria informativa.
La expresión del dolor está siempre afuera de su anécdota, decía.
Por eso, tal vez, abominaba de la exigencia de representar.
Le interesaba lo incomunicable, no el confort de la inocencia estética.
La memoria que está afuera del tiempo, no la indigencia del yo chiquito.
La voz, no el aparato discursivo.
Una voz articulada con el vacío de sentido y con la dimensión de lo sagrado, que surgen en la exploración de aquello que ignoramos.
La prosa no debería ser, escribió, más que una excusa para llegar a la poesía.