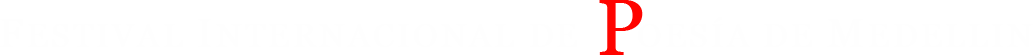La razón de ser de la literatura

Por: Gao Xingjian
Ignoro si es el destino el que me ha traído aquí, pero bien llamar así al cúmulo de circunstancias que han hecho posible este acontecimiento fortuito. No entraré en reflexiones acerca de la existencia de Dios; basta decir que, aun siendo yo ateo, siempre he profesado el más profundo respeto por todo lo desconocido.
Ningún ser mortal puede llegar a alcanzar la divinidad, y mucho menos sustituir a Dios. Si un superhéroe rigiese este mundo, solo lograría sembrar en él más desorden, más infortunio: en el siglo que siguió a Nietzsche, el hombre y los desastres producidos por él han dejado las páginas más tenebrosas de la historia de la humanidad; superhéroes de toda condición aclamados como líderes del pueblo, primeros jefes de Estado o jefes supremos de la nación no han dudado en recurrir a toda clase de medios violentos para perpetrar crímenes que empequeñecen los delirios más extremos de cualquier filósofo narcisista. Pero no quiero abusar de este lugar dedicado a la literatura perdiéndome en divagaciones de orden político o histórico; lo único que quiero es aprovechar esta oportunidad para hacer oír la voz de un escritor que se expresa como individuo.
El escritor es una persona normal y corriente, quizás algo más sensible que las demás y, por lo tanto, como suele ocurrir con este tipo de personas, más frágil. El escritor no habla como el portavoz del pueblo o como encarnación de la justicia. Su voz es necesariamente débil, pero esa voz, la voz del individuo, es justamente la más auténtica.
Intento decir con esto que la literatura solo puede ser la voz del individuo, y que siempre ha sido así. Cuando la literatura se convierte en un canto de alabanza a un país, bandera de una nación, voz de un partido político o portavoz de una clase o un grupo determinado puede, ciertamente, ser utilizada como poderoso y avasallador instrumento de propaganda, pero pierde su naturaleza y su razón de ser, deja de ser literatura para transformarse en un instrumento del poder o de determinados intereses.
La literatura ha tenido que hacer frente a este infortunio en el siglo que acaba de concluir: la política y el poder han dejado en ella marcas más profundas que en cualquier época pasada, y los escritores han sido víctimas de una persecución sin precedentes.
Si la literatura quiere preservar su propia razón de ser sin convertirse en instrumento de la política debe retornar a la voz del individuo, ya que la literatura surge ante todo de la experiencia individual, es producto del sentir propio. Pero, del mismo modo que la literatura no debe inmiscuirse en la política, tampoco tiene necesariamente que desvincularse de ella. Las controversias en torno al carácter tendencioso o a las inclinaciones políticas del escritor fueron dolencias propias de la literatura del siglo pasado. Si el debate entre tradición y reforma se transformó en determinadas épocas en debate entre conservadurismo y revolución y toda cuestión literaria acabó convirtiéndose en lucha entre el progreso y la reacción, fue por culpa de la ideología. Y no puede haber mayor desastre para la literatura y para el individuo que la ideología unida al poder y transformada en fuerza real.
Las grandes catástrofes que se han abatido una y otra vez sobre la literatura china del siglo XX y en algún momento la han llevado al borde del exterminio son consecuencia de su sumisión al dictado de la política. Tanto la revolución literaria como la literatura revolucionaria la colocaron en un callejón sin salida, y la acción punitiva desatada contra la cultura tradicional china en nombre de la revolución desembocó al final en la prohibición y la quema pública de libros. El número de escritores asesinados, encarcelados, exiliados o condenados a trabajos forzados en los últimos cien años es incalculable, en proporciones no superadas en ningún otro período dinástico de la historia de China, y la composición literaria en chino ha tenido que afrontar enormes dificultades, por no hablar de la libertad creativa.
El escritor deseoso de conquistar su propia libertad de pensamiento no ha tenido otra opción que el silencio o la huida. Para un escritor cuyo único recurso es la lengua, el silencio prolongado es como un suicidio, y el que ha querido eludir esta muerte o la impuesta por el silenciamiento para expresarse con voz propia de individuo no ha tenido otra alternativa que el exilio. La historia de la literatura, sea en Oriente o en Occidente, nos muestra que siempre ha sido así: la misma e inevitable suerte han corrido cuantos poetas y escritores han intentado preservar su voz propia, desde Qu Yuan, Dante, Joyce y Thomas Mann hasta Solzhenitsin y los intelectuales chinos que se exiliaron en masa después de los incidentes sangrientos de Tian’anmen de 1989.
Pero ni siquiera la huida fue posible en los años en que Mao Zedong impuso su dictadura total. Los templos y monasterios de las montañas que en época feudal dieron cobijo a los hombres de letras fueron devastados, y escribir a escondidas era arriesgar la vida. Lo único que uno podía hacer para preservar su independencia intelectual era hablar consigo mismo, y tenía que hacerlo en el más estricto secreto. Debo decir que fue entonces, en esos momentos en que no se podía escribir literatura, cuando comprendí de verdad por qué era necesaria: porque permite a la persona preservar su conciencia.
Podríamos decir que hablar consigo mismo es el punto de partida de la literatura, y que el recurso a la lengua para comunicarse es secundario. La persona derrama sus sensaciones y pensamientos en una lengua que el concurso de la palabra escrita torna literatura. En ese momento no se hace cábalas sobre la utilidad de lo que escribe o la posibilidad de que algún día sea publicado, pero escribe a toda costa porque esa escritura le proporciona deleite, compensación, cierto consuelo. Si yo me puse a escribir La Montaña del Alma en el mismo momento en que otras obras mías, pasadas ya por el tamiz de la más estricta autocensura, eran prohibidas, fue simplemente para disipar mi soledad interior, para mí mismo, y no con la esperanza de que pudiese ser publicada.
Desde mi experiencia como escritor puedo decir que la literatura parte en esencia de la afirmación del valor de uno mismo refrendada en el propio acto de escribir. La literatura nace de la necesidad de autosatisfacción del escritor, y el posible impacto social de la obra surge después de su conclusión y no depende en modo alguno de los deseos del autor.
Son muchas las grandes obras imperecederas que, a lo largo de la historia de la literatura, no fueron publicadas en vida de su autor: ¿hubiesen escrito más obras estos autores de no colmar sus ansias de afirmación propia el simple acto de escribir? Al igual que ocurre con Shakespeare, aún hoy resulta difícil conocer la vida y los hechos de los cuatro genios literarios que escribieron Viaje a Occidente, A la orilla del agua, Jin Ping Mei y Sueño del pabellón rojo, las más grandes obras de la narrativa china. Lo único que nos queda es un prefacio de Shi Nai’an en el que confiesa escribir para consolarse; si no hubiese sido así, ¿habría dedicado las energías de toda una vida a componer una obra monumental por la que no esperaba recompensa alguna? ¿No ocurre lo mismo con Kafka, iniciador de la novela moderna, o Pessoa, el más profundo poeta del siglo veinte? Ninguno de ellos recurrió al lenguaje con la intención de transformar el mundo y, aun plenamente conscientes de la impotencia del individuo, no dudaron en manifestarse: tan fuerte es la fascinación del lenguaje.
La lengua es el fruto supremo de la civilización humana. Sutil, indomable, profunda y ubicua, penetra en la percepción humana y liga al hombre, al sujeto que percibe, con su propia comprensión del mundo. Y la palabra que lega la escritura lleva en sí la magia de trascender naciones y épocas para hacer posible la comunicación entre uno y otro individuo independiente. También es así como el presente que comparten la escritura y la lectura engarza con el valor espiritual eterno de la literatura.
El escritor actual que se empeña en dar relieve a una cultura nacional no puede, en mi opinión, sino despertar cierta sospecha. El lugar en que yo he nacido y la lengua de que me sirvo me hacen depositario natural de las tradiciones culturales chinas, y la estrecha y continua ligazón entre cultura y lengua configura modos peculiares y estables de percibir, pensar y expresar; pero si bien el escritor parte de lo ya dicho en su lengua, su creatividad se manifiesta en la narración de lo que aún no ha expresado suficientemente esa misma lengua: el escritor, en tanto que creador del arte del lenguaje, no tiene necesidad de colgarse una etiqueta nacional prefabricada que lo identifique a simple vista.
La obra literaria rebasa fronteras, rebasa idiomas gracias a la traducción, penetra y rebasa costumbres sociales y relaciones interpersonales que el espacio geográfico y la historia han tornado específicas, y las sensaciones profundas que revela son consustanciales a la especie humana. Todo escritor actual recibe, además, influencias de culturas diversas ajenas a la suya. Por ello, quien sólo pone el acento en el tipismo de una cultura nacional no puede sino levantar sospechas, a menos que lo haga por simple publicidad turística.
Si la literatura rebasa ideologías, fronteras y conciencias nacionales es porque la propia esencia del individuo rebasa toda doctrina, porque la propia condición existencial del hombre empequeñece toda teoría o especulación sobre su existencia. La literatura se preocupa de las vicisitudes universales de la existencia humana y nada para ella es tabú. Las restricciones que la agobian proceden siempre del exterior; la política, la sociedad, la ética o la tradición intentan recortarla a la medida del marco de sus intereses para hacer de ella un elemento decorativo.
Pero la literatura no es un adorno del poder ni una suerte de refinamiento social de moda, pues en ella laten criterios de valor propios, late un criterio estético. Y el único criterio estético insoslayable que acepta la obra literaria es el íntimamente ligado a las emociones humanas. Los criterios difieren de acuerdo con las diferentes emociones de los individuos, pero, por subjetivos que sean, reposan sobre supuestos universales: merced a su sensibilidad artística, producto de la educación literaria, el lector recrea lo poético y lo hermoso, lo sublime y lo ridículo, lo triste y lo absurdo, el humor y la ironía que el autor ha instilado en su obra.
El sentido poético no es producto de la simple plasmación de emociones y sensaciones. El narcisismo desbordado del autor es una suerte de enfermedad infantil irremediable que aqueja a todo creador novel. Existen muchos grados de expresión de las emociones y las sensaciones, pero, por elevado que sea el elegido, jamás será comparable con el alcanzado mediante la observación objetiva y serena. Es aquí, en esta mirada distante, donde se oculta la poesía. Cuando esta mirada escruta al autor en su individualidad y se sitúa por encima de los personajes y de sí mismo para convertirse en un tercer ojo, en una mirada lo más neutral posible, el autor puede permitirse examinar detenidamente las catástrofes e inmundicias del mundo, y al evocar el dolor, la aversión o la náusea despierta sentimientos de piedad, afecto y aprecio a la vida.
Las modas literarias y artísticas cambian de año en año, pero el criterio estético enraizado en las emociones humanas es intemporal. La diferencia entre los criterios de valor que han de gobernar la literatura y la moda reside en que ésta sólo aprecia lo nuevo: así funciona el mercado, y el del libro no es excepción. Pero si el criterio estético del escritor se acomoda a las coyunturas del mercado, la literatura caminará hacia el suicidio. Por eso creo que hoy, inmersos en la que damos en llamar sociedad de consumo, debemos más que nunca recurrir a una literatura «fría».
Hace diez años, después de concluir La Montaña del Alma, cuya redacción me llevó siete años, escribí un artículo en que abogaba por esta clase de literatura.
La literatura, por naturaleza, no tiene nada que ver con la política, pues es una actividad puramente individual: es un observar, una mirada retrospectiva sobre la experiencia, una serie de conjeturas y sensaciones, la expresión de cierto estado de ánimo, conjugado todo ello en la satisfacción de la necesidad de reflexionar.
El que llaman escritor no es más que un individuo que habla o escribe, y son los demás los que deciden si lo escuchan o leen. El escritor no es un héroe que intercede por la salvación del pueblo o alguien que merezca ser idolatrado, y menos aún un criminal o un enemigo del pueblo, y si a veces cae en desgracia en unión de sus escritos, es por colmar las exigencias de otros. Cuando el poder necesita fabricar unos cuantos enemigos para desviar la atención del pueblo, el escritor se convierte en víctima propiciatoria y, peor aún, cree gran honor su sacrificio si antes ha sucumbido al enajenamiento.
La única relación que en realidad existe entre el escritor y el lector es de índole espiritual: ninguno de ellos necesita conocer al otro ni permanecer en contacto con él, pues sólo se comunican a través de lo escrito. La literatura es una actividad humana irreprimible en la que participan de manera voluntaria el lector y el escritor, y por ello no tiene obligación alguna con las masas.
A esta literatura empeñada en recuperar su naturaleza intrínseca podríamos denominarla literatura «fría». Si existe, es sólo porque el género humano necesita buscar una actividad puramente espiritual que trascienda la simple satisfacción de los deseos materiales. No data de hoy día, como es obvio. Pero si en el pasado tenía que rechazar ante todo el poder político y la opresión de los usos sociales, hoy ha de oponerse al mercantilismo que impregna esta sociedad de consumo, y para poder sobrevivir se ve abocada a la soledad.
El escritor consagrado a esta literatura no puede vivir de ella y no tiene más remedio que buscar su subsistencia con otra actividad; por eso no puede ser considerada sino un lujo, una pura gratificación espiritual. Si esta literatura «fría» tiene la suerte de ser publicada y difundida, es gracias al esfuerzo del escritor y sus amigos. Ejemplos de ella son Cao Xueqin y Kafka, autores que no pudieron publicar en vida y menos aún crear algún movimiento literario o ser grandes celebridades; autores que vivieron en los márgenes e intersticios de la sociedad entregados de lleno a una actividad espiritual por la que no esperaban recompensa ni reconocimiento social alguno, que escribían por el propio placer de escribir.
La literatura «fría» es una literatura que se evade para sobrevivir, una literatura que no se deja asfixiar por la sociedad porque busca la propia salvación espiritual. La nación que no pueda dar cabida a esta literatura no utilitarista sumirá en el infortunio al escritor y será una nación triste.
Yo, sin embargo, he tenido la suerte de recibir en vida este galardón de la Academia Sueca, este inmenso honor, y en ello he sido ayudado por amigos de todo el mundo que, indiferentes a recompensas o dificultades, han traducido, publicado, representado y evaluado mis obras. Excuso citarlos aquí uno a uno para expresarles mi agradecimiento, pues la lista sería muy larga.
También debo agradecer a Francia su acogida. En este país que honra a la literatura y al arte he logrado las condiciones necesarias para crear con libertad, y en él también tengo lectores y espectadores. Por suerte no estoy solo, aunque me dedique a una labor, la creación literaria, bastante solitaria.
Quisiera también decir aquí que la vida no es una fiesta y que no todo el mundo disfruta de una paz semejante a la de Suecia, donde no ha habido guerras desde hace ciento ochenta años. El nuevo siglo no está inmunizado contra las catástrofes por el hecho de que haya habido tantas en el precedente, y la memoria no se transmite por herencia, como los genes. La humanidad está dotada de inteligencia pero no es lo bastante lista para aprender del pasado, y esa inteligencia puede incluso ser víctima de algún arrebato maligno que ponga en peligro la propia existencia del hombre.
La humanidad no camina necesariamente hacia el progreso. La historia —y aquí no puedo sino referirme a la historia de la civilización humana— y la civilización no avanzan al mismo paso. El anquilosamiento de la Europa medieval, el caos y la decadencia del continente asiático en época moderna o las dos guerras mundiales del siglo XX tan sólo testifican que los métodos de matar a la gente se han perfeccionado con el tiempo y que el progreso científico y tecnológico no ha hecho que la humanidad sea más civilizada.
Las interpretaciones de la historia basadas en pretendidos métodos científicos o las deducciones fundadas sobre una dialéctica irreal no han logrado explicar el comportamiento humano. El fanatismo utópico y la revolución permanente que han marcado más de un siglo hoy no son más que polvo: ¿cómo no van a sentir amargura los que han tenido la suerte de sobrevivir?
Así como la negación de una negación no equivale necesariamente a una afirmación, la revolución no echó raíces porque la utopía del nuevo mundo tenía como premisa la erradicación del antiguo. La doctrina de la revolución social también fue aplicada a la literatura, y convirtió lo que por naturaleza es un jardín de creación en un campo de batalla en el que eran derrotados los personajes del pasado y pisoteadas las tradiciones culturales: todo tenía que comenzar de cero, sólo lo nuevo era lo bueno, y la historia de la literatura pasó a ser contemplada como una suerte de subversión permanente.
El escritor no puede arrogarse el papel de Creador ni henchir su ego creyéndose Jesucristo, pues con ello marcharía por su pie a la enajenación mental, a una locura que le haría ver el mundo como una alucinación y cuanto se halla fuera de sí como un purgatorio, y así obviamente no podría seguir viviendo. Los otros bien pueden ser el infierno, pero ¿acaso no se consume en él quien pierde el control de su propio yo? De esta manera, no cabe decirlo, se está ofreciendo como víctima futura y pidiendo a los demás que lo acompañen en el sacrificio.
Mas no saquemos conclusiones precipitadas de la historia de este siglo XX, pues podríamos estar aún extraviados en las ruinas de alguna construcción ideológica, y en tal caso las conclusiones no servirían para nada y habrían de ser revisadas por las generaciones futuras.
Tampoco es el escritor un profeta, pues lo que más debe importarle es vivir el presente, liberarse de la falsedad, atajar la ilusión vana, contemplar con claridad el aquí y el ahora y examinar al mismo tiempo su propio yo: el propio yo también es caótico, y nada le impide reflexionar sobre sí mismo al tiempo que duda del mundo y de los demás. El desastre y la opresión provienen por lo general de fuera de uno mismo, es cierto, pero la cobardía y el desconcierto inherentes al ser humano pueden ahondar su sufrimiento y ser fuente de desdicha para los demás.
Si difícil es comprender el comportamiento humano, aún más lo es que el hombre se conozca a sí mismo: la literatura es sólo una manera de que el hombre dirija la mirada hacia sí mismo para que en ese proceso de observación hile alguna hebra de conciencia que ilumine su propio yo.
La literatura no intenta en absoluto subvertir, sino descubrir y revelar la verdad de un mundo que el hombre o bien raramente puede conocer, o bien apenas conoce, o bien cree conocer y en realidad no conoce. Quizás sea ésta, la verdad, la cualidad más básica e irrefutable de la literatura.
El nuevo siglo —dejemos ahora a un lado la cuestión de su novedad— ya ha comenzado, y lo más seguro es que, con el derrumbamiento de las ideologías, la revolución literaria y la literatura revolucionaria también acaben por sucumbir. El espejismo de la utopía social presente durante más de un siglo se ha disipado como el humo, y la literatura, una vez liberada de las ataduras de una y otra doctrina, tendrá que retornar a las vicisitudes de la existencia humana, a los problemas fundamentales y apenas cambiantes de la humanidad que constituyen su tema eterno.
En esta época no hay profecías ni promesas, y yo creo que es mejor así. El papel de juez y profeta que el escritor a veces se arroga tiene sus días contados, pues las muchas profecías que se hicieron en el siglo pasado han resultado falsas. Mejor esperar y ver en vez de fabricar nuevas supersticiones en torno al futuro. Y mejor también que el escritor recupere su papel de testigo y se esfuerce por exponer la verdad.
Mas ello no significa que la literatura haya de ser una simple relación de hechos. Los testimonios recogidos en las crónicas oficiales proporcionan, necesario es saberlo, pocos datos veraces y ocultan con frecuencia las causas y los móviles de los acontecimientos; pero cuando la literatura se ocupa de la verdad, todo, desde los pensamientos íntimos de la persona hasta el mismo curso de los acontecimientos, aparece expuesto sin omisión alguna: tal es la fuerza que adquiere la literatura cuando el escritor, en vez de inventar a su capricho, intenta revelar las verdaderas circunstancias de la naturaleza humana.
La calidad de la obra depende de la perspicacia del escritor para captar la verdad y no del mejor o peor uso de los juegos de palabras o las técnicas de redacción. De la verdad existen ciertamente toda clase de definiciones, y su tratamiento difiere con cada persona; pero un simple vistazo a un escrito basta para saber si su autor pretende embellecer los fenómenos de la existencia humana o, por el contrario, presentarlos de manera cabal y directa. Reducir la distinción de lo verdadero y lo falso a una pura reflexión semántica es propio de cierta crítica literaria afín a determinadas ideologías, pero tales principios y dogmas tienen poco que ver con la creación literaria.
Más que ligada a su manera de crear, la cuestión de lo verdadero y lo falso se halla, en el escritor, íntimamente relacionada con su actitud para con la creación. La veracidad de su pluma depende también de su sinceridad al empuñarla: aquí la verdad es más que un simple criterio de valor literario, pues adquiere una dimensión ética. El escritor no se arroga la misión de educador moral, pero si quiere retratar en profundidad a los diversos personajes de toda condición que pueblan el universo, tendrá que poner al desnudo su propio yo, airear hasta sus más íntimos secretos. La verdad es para él casi una ética, la ética suprema de la literatura.
En manos del escritor que afronta la creación con actitud seria, hasta la ficción literaria se asienta en la premisa de exponer las verdades de la vida humana; aquí reside la vitalidad de las obras imperecederas legadas desde la antigüedad, y por ello la tragedia griega o Shakespeare nunca pasarán de moda.
La literatura no es una simple copia de la realidad, pues atraviesa las capas superficiales para penetrar hasta su mismo fondo; revela lo que es falsa apariencia y, remontándose a las alturas, navega por encima de las ideas comunes para mostrar, con visión macroscópica, las particularidades y pormenores de la situación.
La literatura, como es obvio, también se alimenta de la imaginación; mas esta suerte de viaje del espíritu no debe servir para dar rienda suelta al desvarío. La imaginación divorciada de la sensación verdadera o la ficción escindida de la base de la experiencia vital no generan sino productos anodinos y débiles, y difícilmente pueden conmover al lector obras que no convencen ni al propio autor. La literatura no sólo debe recurrir al acontecer cotidiano, ni el escritor hallarse limitado por lo que él ha vivido en carne propia, pues el vehículo de la lengua le permite transformar en sensación propia todo cuanto oye y ve y todo cuanto otros han expuesto en sus obras: tal es el poder de fascinación del lenguaje literario.
La lengua, como el exorcismo o la invocación, tiene el poder de agitar el cuerpo y el espíritu; hecha arte, permite al narrador transmitir sus sensaciones a otros y deja de ser un simple sistema de signos o un entramado semántico que se agota en sus propias estructuras gramaticales. Si olvidamos al hablante vivo que está detrás de la lengua, cualquier deducción de orden semántico se convierte fácilmente en un juego intelectual.
La lengua no es sólo vehículo de ideas y conceptos, pues concita sensaciones e intuiciones, y por ello los signos y señales no pueden reemplazar al habla del ser viviente. Para expresar la voluntad, la motivación, la entonación o la situación de ánimo aparejadas a las palabras y expresiones del hablante no basta la simple ayuda de la semántica y la retórica. Sólo la voz del ser vivo que habla es capaz de exteriorizar las connotaciones del lenguaje literario, y en consecuencia la literatura también se nutre del oído y no constituye un mero instrumento del pensar cerrado en sí mismo. El hombre necesita la lengua no sólo para transmitir significados, sino para escucharse y reafirmar su propia existencia.
Podríamos decir, parafraseando a Descartes: «Me expreso, luego existo». Pero este «yo» del escritor puede ser él mismo, o él mismo encarnado en narrador o transformado en personaje del libro; el sujeto que relata puede ser «él» o «tú», y por lo tanto es uno y trino. La exteriorización de las sensaciones y las percepciones comienza con la fijación de un pronombre personal que identifique al sujeto y conforme, a partir de él, los diferentes modos narrativos. Es aquí, en este proceso de búsqueda de un modo narrativo original, donde el escritor da cuerpo a sus sensaciones y percepciones.
En mis novelas sustituyo a los personajes ordinarios por pronombres personales, y me sirvo del «yo», «tú» y «él» para describir al protagonista o centrarme en él. Describir a un mismo personaje por medio de diferentes pronombres crea una sensación de distancia que, en el caso de la escena, proporciona a los actores un espacio interior más amplio, y por eso utilizo también este recurso en mis obras de teatro.
La narrativa o el teatro nunca han llegado ni llegarán a su fin, y los frívolos anuncios de la muerte de uno u otro género literario o artístico son pura fantasía.
Nacida con la civilización humana, la lengua es, como la vida, un prodigio que se manifiesta con fuerza inagotable, e incumbe al escritor descubrir y desarrollar su potencial latente. El escritor no es el Hacedor y no puede suprimir este mundo, por ajado que esté, ni crear uno nuevo ideal, por absurdo e incomprensible para el intelecto humano que sea el presente, pero sí puede crear en mayor o menor medida modos expresivos innovadores que complementen lo que otros ya han dicho o partan de donde otros se han detenido.
La subversión de la literatura no es más que fraseología propia de la revolución literaria: ni la literatura ha muerto, ni el escritor ha podido ser derrocado. Cada escritor tiene su sitio en las estanterías y seguirá vivo mientras sea leído. Nada más reconfortante para él que legar al vasto acervo literario de la humanidad un libro que pueda ser leído en el futuro.
Pero, para el escritor en tanto que autor o para el receptor en tanto que lector, la literatura solo se materializa y adquiere interés en el presente. Escribir para la posteridad es engañarse a uno mismo y engañar a los demás, si no pura jactancia. La literatura es para el ser vivo y, aún más, por ella reafirma el ser vivo su presente. Es este presente eterno, esta afirmación vital del individuo la que constituye —si aún queremos buscar la razón de ser de tan magna profesión de independencia— la causa inmutable por la cual la literatura es literatura.
La literatura surge en toda su sazón cuando la creación literaria no es un medio de subsistencia o cuando su disfrute permite al escritor olvidar por qué y para quién escribe y la convierte en necesidad perentoria, en impulso ineludible. No reporta utilidad alguna, y es así por propia naturaleza; su profesionalización es fruto funesto de la división del trabajo en la sociedad moderna, un fruto muy amargo para el escritor.
En una época como la actual, dominada por la omnipresente economía de mercado, el libro es, más que nunca, una simple mercancía. En este mercado ciego e ilimitado no tiene cabida no ya el escritor aislado, sino las sociedades y los movimientos literarios del pasado: el escritor que no cede a su presión o no se rebaja a fabricar un producto cultural destinado a satisfacer los gustos de moda, no tiene más remedio que buscarse otros medios de vida. Pero la literatura no tiene relación alguna con los best-sellers o las listas de ventas, y la promoción en los medios de comunicación de algunos escritores es más bien pura publicidad comercial. La libertad de creación no responde a ninguna dádiva graciosa ni puede ser comprada, pues proviene de la propia necesidad interna del escritor.
Buda, como dicen, anida en tu corazón, pero sería mejor decir que es la libertad la que anida en él y de ti depende hacer o no uso de ella. Si truecas esta libertad por cualquier otra cosa, el pájaro de la libertad echará a volar: éste es el precio que habrás de pagar.
El escritor escribe lo que quiere sin atender a recompensas no sólo por afirmar su propio yo, sino, como es natural, para desafiar a la sociedad. Pero este desafío no debe ser afán de ostentación, pues el escritor no tiene necesidad de henchir su ego ejerciendo de héroe o de guerrero; los héroes y los guerreros luchan por una gran causa o para prestar algún servicio meritorio, y todo ello es ajeno a la obra literaria. Si el escritor quiere desafiar de algún modo a la sociedad, ha de valerse de la lengua o de los personajes y circunstancias de su obra, o en caso contrario sólo logrará perjudicar a la literatura. La literatura no es un grito indignado ni puede convertir en denuncia la indignación del individuo. Las sensaciones del escritor como individuo únicamente se tornan literatura cuando se diluyen en su obra: sólo así pueden aguantar los estragos del tiempo, perdurar.
Cabría hablar, por consiguiente, no tanto del desafío del escritor a la sociedad, sino del desafío de su obra. La obra que perdura es, sin duda, una poderosa respuesta a la época y a la sociedad en que el escritor vive. El clamor del hombre y de sus actos puede desaparecer con el tiempo, pero con tal de que existan lectores, la voz de su obra seguirá hablando.
Si tal desafío no puede transformar la sociedad es porque se trata tan sólo de una actitud, la actitud nada llamativa de un individuo que intenta trascender los límites ordinarios del medio social. Pero es una actitud que, por salirse en cierta medida de lo común, infunde en el que la adopta el modesto orgullo de comportarse como persona. Sería muy triste que la historia de la humanidad dependiese tan sólo de leyes incognoscibles, del ciego vaivén de las corrientes y no prestase oído a la voz divergente del individuo. La literatura es, en este sentido, un complemento de la historia. Las grandes leyes de la historia imponen su dominio inapelable sobre las personas, y éstas han de dejar constancia de su propia voz. El hombre se halla al arbitrio de la historia, pero es capaz de legar literatura, y tal hecho permite a este ser inexistente preservar un mínimo de confianza necesaria en sí mismo.
Agradezco a los honorables académicos que hayan concedido este premio Nobel a la literatura, a una literatura resueltamente independiente que no elude el sufrimiento humano, que no elude la opresión política ni se halla al servicio de la política. Les agradezco que hayan otorgado el más prestigioso de los premios a obras apartadas de la especulación del mercado, a obras que han suscitado poca atención pero merecen ser leídas. Y también agradezco a la Academia Sueca el haberme permitido subir a una tribuna que es centro de atención mundial, el haber oído mis palabras, el haber dejado que un frágil individuo hable al mundo con voz débil y desabrida que no suele ser oída en los medios de comunicación. Pero creo que éste es justamente el objetivo del premio Nobel de literatura. A todos agradezco la oportunidad que me han dado.
*
Discurso pronunciado por Gao Xingjian en la Academia sueca durante la entrega del premio Nobel de Literatura que le fue entregado en el año 2000. Nacido en China en la actualidad vive en Francia. Su obra más conocida es La montaña del alma.