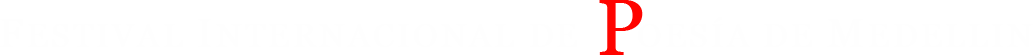Presencia afrocaribeña en la pintura cubana

Por: Adelaida de Juan
Para la XIII Escuela de Poesía de Medellín
Nos proponemos esbozar el carácter cubano y caribe de nuestra pintura moderna, en uno de sus significantes de importancia. En esencia, tal carácter implica uno de los integrantes de nuestra nacionalidad: aquel que, proveniente de diversas etnias africanas, se uniera al proveniente de Europa (en nuestro caso, España), ya en sí ancestralmente mestiza, y, en menor medida, Asia, para dar lugar, en un proceso de varios siglos, a una realidad nueva que define nuestra identidad. Es sabido que nuestro ser mestizo no es, en las palabras de su primer y más serio estudioso, Fernando Ortiz, “hibridismo insustancial, ni sincretismo, ni decoloración, sino, simplemente, una nueva sustancia, un nuevo color, un alquitarado producto de transculturación”, lo que resumiría con la frase latina “tertium quid”. Aun a sabiendas de las múltiples discusiones a que ha dado lugar el término “afrocubano” que él creara en 1906, Ortiz persistió en su uso, al considerar que venía a constituir “los apellidos de los progenitores que son a modo de adjetivos para una completa identificación genealógica”. En ese sentido, pues, utilizaremos este “apellido”, de modo de dirigir la atención sobre la presencia de elementos en ciertas obras o autores que aluden a formas y temas derivados de nuestra ascendencia africana. Presente en toda la cuenca del Caribe, el sincretismo cultural se manifestará, en la esfera de la plástica, por medio de pequeños ídolos, fetiches, altares, pinturas de raíz religiosa en sus diversas formas (pinturas corporales, “firmas”, pinturas cotidianas, abalorios de diversos tipos). Junto a otras manifestaciones, la transculturación, evidente especialmente en la música y la danza, habrá de constituir una base profunda para la determinación de rasgos diferenciados de aquellos de los opresores a través de los siglos.
En las obras pictóricas contemporáneas, la presencia de elementos de origen africano se expresará en dos grandes direcciones. Estas son, por una parte, la elaboración de formas cuyo parentesco con las raíces del sincretismo africano son evidentes. Por otra parte, la presencia del hombre/mujer negros o mulatos como personajes protagónicos, en las obras plásticas da evidencia, asímismo, de una realidad reflejada de muy diversas maneras a lo largo de nuestra historia. En ambos casos se trata, con la especificidad de cada modalidad, de testimoniar el enriquecedor mestizaje que conforma a nuestro pueblo. Quisiera ahora tocar brevemente la imaginería de base afrocubana desarrollada por algunos creadores contemporáneos, los cuales conforman una expresión de altos valores.
Un caso paradigmático de la incorporación conciente a una obra plástica de proyección universal de la esencia transculturada de nuestro pueblo, estará dada por la vasta labor de Wifredo Lam. Nacido en 1902 en Sagua la Grande, pequeña ciudad provinciana de la región central de Cuba, y tras una larga estancia en Europa, su expresión definitiva se hará en Cuba a partir de obras capitales como “La silla” y, sobre todo “La jungla”, ambas de 1943. Ya tiene entonces Lam el conocimiento del arte africano en los museos europeos; conoce, además, la asimilación de los valores expresivos de esas piezas hecha por los artistas de vanguardia encabezados por Picasso. Ha ocurrido, sobre todo, un hecho importantísimo para la obra de Lam: su regreso al país natal: –recordemos que hizo notables dibujos, imaginativos y florales para ilustrar la edición cubana (1943) del extraordinario Cahier d’un retour au pays natal de Aimé Césaire. El reencuentro de Lam con su ambiente de origen será decisivo para la concreción de su obra característica. Desechada la primaria suposición que le atribuía determinados caracteres al hecho de ser él descendiente de chino y mulata (que ha llevado a algunos promotores del folklorismo exotizante a hablar de la “perspectiva naturalmente asiática” en la línea del dibujo, y al “ritmo del tam-tam” perceptible en la composición), no cabe duda de que nuestro pintor ha sabido captar esencias de nuestra realidad de un modo propio y universal a la vez. De hecho, la pintura de Lam no es, en ningún momento, descriptiva de elementos representativos de liturgias, ídolos o ritos. Con pocas líneas y trazos coloca detalles que funcionan como asideros evocadores; sus imágenes sugieren más que definen: la herradura, las tijeras, el cuchillo, la jícara, los cuernos, la flecha, la rueda: cada objeto se ha independizado de su contexto totalizador y se basta a sí mismo para indicar lo imprescindible a la imaginación del espectador y provocar su participación. En ningún momento esta pintura deletrea a Changó (deidad yoruba patrona del trueno y del rayo, que se iguala a la Santa Bárbara católica), a Ogún (deidad yoruba de la guerra y la lucha, que se iguala a San Pedro), a Ochún (deidad Yoruba del amor que se iguala a la Caridad del Cobre, patrona de Cuba), ni a ninguna otra, sino que las apunta en la parámetro más amplio de su mundo imaginativo.
La simbología en la obra de Lam hace referencia a uno de los “apellidos afroides” estudiados por Ortiz. Los temas carnales abarcan la feminidad como una constante, cifrada sobre todo en los senos maternos, que cuelgan frutalmente. (Recordemos cuadros como “Las nupcias”, 1947; “Flor-luna, 1949; “Trenzas de agua”, 1950¸Le zig-zag d’un espoir”, 1975.) En reiteradas ocasiones, Lam ha creado una extraordinaria figura femenina cuyo rostro es una máscara o un estilizado instrumento dentado (“La novia para un dios”, 1959). La presencia masculina está dada fundamentalmente por los cuernos punzantes (“Le rencontre”, 1954). En uno y otro caso, el ser humano no aparecerá en ningún momento con la totalidad de sus contornos realistas tradicionales; sus elementos, en ocasiones desmembrados, cobran una independencia considerable que facilita su manejo expresivo, como puede verse en los pies y manos que se agrandan para afincarse mejor en la tierra (“Belial”, 1947, o en “Entre parientes”, 1969); a veces, los ojos desorbitados, se presentan en forma de planos romboides que recuerdan a los írimes ñáñigos (diablitos abakuás).
Pero quizás el elemento simbólico por excelencia de la obra de Lam se encuentra en su tratamiento de los motivos de fronda. Cañas de azúcar, hojas de palma, de maíz, de malanga, de tabaco y bejucos de toda especie, presencia constante de nuestras tierras, están en muchas de las más conocidas obras del pintor, sobre todo a partir de la década de 1940 (“La jungla”, 1943, y “Le reveil du printemps”, 1973). En ellas alcanza un grado supremo al imbricarse los elementos más característicos de la obra pictórica de Lam: entre los símbolos carnales, sexuales, las máscaras y tijeras, los cuernos y rabos, se entreteje la vegetación. Adelanta y retrocede, es fondo y primer plano, vegetal y animal a la vez, creación y destrucción, mito y realidad.
Este carácter alegórico usa signos que se remontan a una lejana fuente africana elaborada en nuestras tierras y se manifiesta de muchos otros modos. Recordemos su insistencia en las formas romboidales (“Umbral”, 1950; “Amanecer”, 1969), en los trazos de un puntiagudo cuchillo entre líneas esquemáticas para sugerir la presencia de Ogún. En otras ocasiones, realiza transmutaciones de índole sacromágica; en ellas se evidencia, por una parte, hasta qué punto los símbolos en la pintura de Lam se remiten a épocas preicónicas; por otra, se afirma su capacidad de recreación de una imaginería clásica en función de una realidad diferenciada de su lugar de origen. Se trata de la metalepsis estudiada por Ortiz como una transvaloración en sentido horizontal: podríamos recordar aquí alguna “Crucifixión” (publicada en Gaceta del Caribe, en 1944) en la cual los símbolos católicos son orgánicamente transmutados en símbolos surgidos de la transculturada realidad cubana. De nuevo es el mestizaje cultural que aflora, enriquecedor en el surgimiento de novedosas interpretaciones cargadas de sugerencias e incitaciones imaginativas.
Otros artistas cubanos han trabajado, en las últimas décadas, una temática proveniente de los atributos y los ritos de las diversas prácticas mítico-religiosas de raíz africana. Recordemos, de fines de la década de 1940, obras de Martínez Pedro como “Cuarto fambá”, o “Giahuba Baigial” de Roberto Diago; la “Caridad del Cobre” de Mariano; “Carnaval” o “Diablitos”, de Portocarrero, sobre quien volveré más adelante. En años más recientes, con el perfil conceptual de corte antropológico que caracteriza su notable obra, José Bedia ha reelaborado muchos de los raigales elementos africanos de nuestra identidad; y con caracteres bien personales, la autodidacta Minerva López realiza una simbiosis entre identificables elementos afrocubanos y la mitología popular campesina. A partir de la década de 1990, se destaca en esta dirección, la obra de algunos creadores jóvenes, entre los cuales menciono ahora a Marta María Pérez, cuyas relevantes autofotografías aluden creadoramente a las creencias míticas de la santería, y a Belkis Ayón, quien hizo surgir con notable originalidad en sus colografías de gran formato, una fuerte simbología a partir de leyendas religiosas que sustentan a los abakuá.
Quisiera volver ahora, como ya apunté, a una indagación de honda proyección en estas temáticas por parte de René Portocarrero (1912-1985). Este interés ha tomado varios caminos: ha plasmado la figura de “El brujo” en cuadros y en un pequeño mural en cerámica, realizado a mediados de la década de 1950: en ellos el personaje en cuestión tiene el gallo del sacrificio ritual mientras el fondo se puebla de alas y hojas como cuernos. (Ha sido frecuente entre los brujos afrocubanos el empleo de cuernos como fetiches; al parecer está vinculado con el culto a Obatalá, una de las deidades superiores del panteón yoruba, que se iguala a la Virgen de las Mercedes católica.) En ocasiones, el artista ha reiterado las imágenes de la “Santa Bárbara” que suele pintar con su espada reluciente en composiciones en las cuales sobresale el rojo, uno de los colores de su equivalente Changó. También ha insistido en los “Diablitos”, denominación que fue dada fundamentalmente a los negros vestidos a la manera ancestral africana en las festividades que se permitían a los esclavos el acceso libre a la calle. En los “Bembé” –baile africano conocido desde los tiempos coloniales en Cuba– Portocarrero apunta a una de las manifestaciones de carácter festivo por medio de las cuales se exteriorizó siempre un aspecto de la cultura popular.
Será sobre todo en sus reiteradas series sobre los “Carnavales” (que entroncan orgánicamente con su colección paradigmática Color de Cuba, expuesta en diversos eventos durante la década de 1960) en las que alcanzará Portocarrero expresiones decantadas de esta exteriorización. El pintor está inmerso en la vorágine del carnaval, festejo polivalente desde épocas antiguas, que en la transculturación caribe alcanza nuevas dimensiones. En los atributos carnavalescos subsisten, como tradición viva, elementos originalmente desarrollados por los esclavos y sus descendientes, que han pasado a integrar el acervo cultural del país. En su tratamiento de los “Carnavales” de inicios de la década de 1970, Portocarrero ha suprimido muchos de los asideros factuales que caracterizaban sus series anteriores sobre el mismo tema. Con ello, parece haberse facilitado la entrada en el movimiento y el ritmo internos del carnaval, cuya carga emotiva se remite a la dicotomía de la época inicial del carnaval antillano. En ella, el tiempo y el espacio (mediodía o noche; calle abierta y salón cerrado) indicaban una jerarquización social. Portocarrero se sumerge en un carnaval en el cual el sincretismo ya se ha interiorizado del todo: por eso sus “Carnavales”, a diferencia de otras versiones sobre el tema, de corte costumbrista, que han sido elaboradas en nuestra plástica desde hace más de siglo y medio, no hay un primer plano despoblado que distancia al espectador de la escena que se desarrolla ante él. En Portocarrero, el “Carnaval” es el ámbito en el cual nos movemos, respiramos y vibramos al ritmo que ha percibido el artista desde siempre.
Tres décadas después de la eclosión de la obra definitoria de Lam se da a conocer una nueva promoción de artistas, algunos de los cuales ya he mencionado; esta promoción surge y se forma en condiciones bien diferentes de las que rodearon a las generaciones previas, y se integran, con carácter propio a la ininterrumpida línea del arte moderno en Cuba. En esta generación de creadores egresados de las nuevas escuelas y talleres de arte fundados por la Revolución, pronto se destacará una figura que, al igual que Lam en la década de 1940, buscará –encontrará, diría con razón Picasso– su mundo expresivo en las ancestrales raíces africanas de nuestra nacionalidad. Manuel Mendive (1944) también realiza un inicial aprendizaje académico (en su caso, sólo en La Habana); muy rápidamente, sin embargo, se despojará de él para desarrollar lo que habrá de ser su modo característico, que difiere radicalmente de Lam en lo que se refiere a su manera de acercarse y de recrear un mundo plástico que ha hecho suyo. En él se observa, como basamento de los aportes afroides, un voluntario primitivismo que apunta no a la ausencia de entrenamiento técnico, sino a su temario y a su simbolismo propios. Mendive continúa, a su manera, una tradición fuertemente enraizada en nuestro pueblo y que es la de su ámbito familiar inmediato. Lejos de abjurar del ambiente de un hogar en el cual se perpetúa la conservación de las tradiciones de antecedentes yorubas –los ritos, los ritmos, los cantos, la lengua– Mendive la potenciará con el instrumental plástico que ha recibido. Éste le sirve precisamente como herramienta para dar forma creadora a nuevos mundos en los cuales la transmutada raíz africana encontrará novedosos cauces de expresión.
El agua es para Mendive lo que la fronda fue para Lam. Aparece no solo en los varios cuadros centrados específicamente en las deidades (orishas) vinculadas al mar y los ríos (Ochún y, sobre todo, Yemayá, que se igualan a la Caridad del Cobre y a la Virgen de Regla), sino en muchos otros temas. Es una representación plástica que sugiere, por extensión, el agua que circunda y define la isla, el agua que desde tiempos remotos ha significado el devenir constante y fluido.
Mendive alcanzará, después de su primer período en el cual ilustra muy de cerca la mitología yoruba presente en la santería cubana, una creación superior en la cual esa mitología es un sustrato iluminador de la vida real de todos los días. 1968 es un año decisivo en este cambio importante en la obra del pintor. La pintura de Mendive se ampliará para plasmar una temática más cotidiana que entronca, orgánicamente, con lo mítico que anteriormente había constituido su fuente más constante. Somos testigos, a partir de este momento, de una continuada imbricación de “lo cotidiano con lo mitológico”, como acertadamente señalara Nancy Morejón. La cotidianeidad es vivida por Mendive de modo intenso y detallista a la vez. Surge entonces una sostenida presencia de elementos contradictorios y complementarios. Constantemente Mendive nos recuerda, en escenas de jolgorio, danzas, coitos (endokós en yoruba, y título de varias series), la presencia de la muerte. Puede ser el espíritu cubierto de un largo paño blanco que se mece en un sillón en medio del baile, o que asoma en las aguas que llegan hasta el malecón donde están las parejas de enamorados. Aparece continuamente la figura de doble rostro que también acompaña tantas escenas pintadas por Mendive. No ha de olvidarse que el Eleguá es una de las deidades más presentes en la santería: abre y cierra los caminos, alude a la risa y al llanto, a la vida y a la muerte. Este es uno de los recordatorios constantes de Mendive; este es uno de los modos de imbricar una simbología mitológica particular, con una realidad también particular vivida por el artista. No es fortuito que el cambio formal y temático se observa en la producción del artista después de un accidente de tránsito que lo marcó físicamente: su primer cuadro después de su convalecencia lo recrea en “Ori wolé” (“Mi cabeza da vueltas”), obra en la cual lo factual se combina con lo mítico-religioso.
El recuento histórico se convertirá en una mirada doble. Mirará hacia atrás para revivir instancias de la incorporación de nuestros antecesores africanos a la vida de la isla: en sus aspectos dolorosos (“Barco negrero”), pero sobre todo en sus figuras heroicas (Maceo, Martí, Che); en sus escenas de lucha (“El palenque”, obra en la cual Ikú, deidad genérica de la muerte, cabalga frente a los perseguidores, separándolos de los esclavos fugitivos que, con la ayuda de Eleguá, se ocultan, bravíos y seguros, en la manigua que está en la franja superior del cuadro). En el aspecto más comprensivo de este mismo interés por las luchas libertadoras, recorrerá, a lo largo de la década de 1970, los “cien años de lucha” por la independencia, de modo que su mirada enlaza el pasado con el presente; testimonio de ello son diversas obras que se centran en “Che, Martí con la Oyá” (dueña del cementerio), obra de 1970.
A partir de la década de 1980, la incesante creación de Mendive ofrece novedosos cambios expresivos, manteniendo siempre el basamento yoruba. En la 2da. Bienal de La Habana, en 1986, Mendive recibe premio por un espectacular performance interdisciplinario en el cual combina el body-art con cantos, danzas, animales vinculados a los ritos ancestrales (cuyos cuerpos también fueron pintados por el artista) y , seguidamente, la salida a la vía pública donde las gentes, después del inicial asombro, se unieron al ritual. Mendive ha reiterado, con variaciones, el uso de la pintura corporal en función de los movimientos de la danza; algunas de sus creaciones han sido filmadas para su reiterada visualización. Algunos años después de esta actividad, Mendive pasó a interesarse en la llamada escultura blanda, en la cual las figuras de considerable tamaño sustituyen, con sus posiciones provocadas por el material nada rígido, el movimiento de los danzantes. Recientemente, está enfrascado en obras pictóricas de coloridos tenues y figuras evanescentes que aluden, por aún otra vía, a sus deidades y sus poderes.
Quisiera terminar estas breves reflexiones sobre algunos significativos artistas que han trabajado en esta línea, recordando la obra de Belkis Ayón (1967-1999). A diferencia de los otros creadores que he mencionado, Ayón se sumerge en un diferente corpus legendario de origen africano presente en nuestra cultura: aquel que rige la secular sociedad secreta Abakuá –también conocida como de los ñáñigos. La estricta prohibición en la sociedad de mujeres –y de homosexuales pasivos– tiene su origen en el complejo cultural carabalí: una mujer, Sikán, captura accidentalmente el maravilloso Pez –Tanze– que daría poder y gloria a su poseedor; los infructuosos esfuerzos por recuperar su voz una vez muerto son seguidos por el sacrificio ritual de Sikán. A este personaje mítico-religioso se remite insistentemente Ayón en sus colografías. Ella ha aclarado que “la leyenda de Sikán es un tema que he venido trabajando desde la Escuela de Arte, y lo que más me ha llamado la atención siempre ha sido la condición de víctima del personaje femenino” Al darle forma y presencia a Sikán –desterrada, irradiada de la sociedad, muerta al fin–, Ayón realiza una doble transgresión. Por una parte, otorga figura a la mujer, la provee de los atributos sagrados, cuando su representación ritual está prohibida. Por otra parte, se proyecta en tanto hembra en una sociedad aun machista y patriarcal en algunos de sus rasgos latentes. En cierto sentido, la transgresión, entendida a la manera de Foucault, deviene el trabajo ubicado en el límite del discurso, en la hendidura por la cual se abre el espacio a lo Otro. La fijación de Sikán como personaje central y reiterado tiene, además de las razones que he apuntado, sólo un antecedente aislado en la pintura moderna cubana. Se trata de un dibujo de Wifredo Lam, quien la imaginó y utilizó en contexto muy propio y diferente del de Ayón.
La preferencia cromática de la artista en todas sus obras destaca algunas zonas de blanco contra las secciones en negro matizadas de grises. A diferencia de otros artistas que manejan creadoramente el uso del negro en sus obras (pienso en Amelia Peláez, en Antonia Eiriz, en René Azcuy, et al.), Ayón privilegia la voluntaria ausencia de color por el sentido dramático y contrastante de su reducida gama de color. Considera que las zonas de blanco son focos de fijación y de misterio, acentúan y coaligan la imagen al tiempo que reclaman una más detenida atención, después del inicial golpe de vista.
Centrada en la saga de Sikán, en su obra influyen de modo latente experiencias propias, matizadas en ocasiones por reflexiones de género. En la colografía ”¿Arrepentida?”, de 1993, la mujer se quita su propia piel para revelar la de Tanze, el pez, fuente de poder y bienestar. Cinco años después, en la pieza “Intolerancia”, se vislumbran imágenes múltiples que se adaptan a un módulo circular, módulo en el cual los círculos concéntricos crean un hálito de desesperación por el encierro asfixiante: Sikán ansía y busca la liberación frente a la agresión que viene de fuera. La forma circular, marco de no pocas obras de Ayón, rememora el cántaro que portaba Sikán cuando halla al pez mitológico. Las escamas de Tanze, las serpientes que tienen un papel de importancia en el mito, aparecen transmutadas plásticamente en la imaginería creada por la artista.
En otra ocasión apunté que la cólera también se hace manifiesta en ocasiones. “Vindicta”, de 1993, es una pieza en la cual el blanco ocupa un espacio inusual. En la composición se yerguen tres mujeres cuyas cabezas están separadas; ellas vienen del más allá mientras un arco iris serpentea al fondo. Las mujeres están en posición de concentrada fuerza contra esos personajes de la zona inferior de la composición, que las están reclamando para comenzar la ceremonia. Las mujeres muestran en su actitud que están llenas de ira: son figuraciones del espíritu de Sikán rebelde y desafiante. Los títulos que escoge Ayón para sus obras son, evidentemente, paratextos de importancia. ”¡Déjame salir!”, “Desobediencia”, “Perfidia”, “Mi alma y yo te queremos” son, a modo de botones de muestra, asideros conceptuales que enriquecen la asimilación fruitiva de las obras.
He apuntado tan sólo algunos artistas que se han enriquecido con la elaboración de fuentes culturales del ancestro africano raigal de nuestra nacionalidad. La apropiación y recontextualización del mundo mítico-religioso de los descendientes de africanos entra en la corriente vanguardista occidental como apropiación de formas alejadas de esencia legendaria cultural a través del período negro de Picasso inspirado en las seculares esculturas africanas: ello no implica un mundo referencial de la religiosidad y la simbología oriunda de África y transculturada en América. Queda para el Caribe la mayor parte del arte que alude y se nutre de la herencia africana en esta zona de la colonial economía de plantación. En diversos países de la zona –y me he detenido por razones obvias en la producción cubana–, la presencia del africano implantado como esclavo resurge en el arte más reciente y se constituye en una manifestación de variada producción e intensidad.