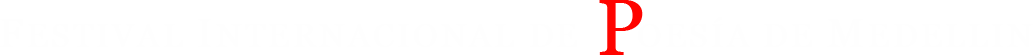De ir y venir, Notas para una poética

Por: Olvido García Valdés

Primero, al aceptar el compromiso y antes de saber bien de qué hablaría, dio un título: “De ir y venir. Notas para una poética”. Atendía con él a su gusto por lo fragmentario; también, en realidad, a la convicción de que el desarrollo de un discurso estructurado (ordenado, jerarquizado), conlleva sus propias trampas, nos lleva por su camino. Dudoso asunto: ¿no responde la escritura fragmentaria a otra noria, un dar vueltas a la noria según los ritmos aparentemente aleatorios del ir y venir, del fluir de las formas de la obsesión? ¿No está siempre una obra configurada por sus obsesiones?
De ir y venir: pensaba en acciones de un cuerpo, movimientos de la percepción, direcciones del pensamiento, pensaba en Nietzsche, “De los despreciadores del cuerpo”; pensaba en el Platón que hace el recorrido de ida desde lo visible a lo invisible con vuelta a lo visible; pensaba en Merleau-Ponty (era en lo que más pensaba), un deambular entre lo visible y lo no.
Leyó luego algunas “Poéticas” del ciclo al que se uniría la suya como un modo de hacerse al formato. Le parecieron bien, mejor cuando no tenía conciencia de la impostación de un ego, tanto mejor si entraba en el discurso como si fuera transparente (ay, la transparencia, sí, la transparencia).
Tomó sus medidas, anotó en primer lugar las palabras de Gorostiza: “El poeta tiene mucho parecido al trapecista del circo: siempre, todas las noches, da el salto mortal. Y yo quisiera darlo perfecto. Pues no tendría caso que en lugar del salto mortal perfecto resultara solamente el pequeño brinco”. Lo decía en una entrevista el autor de Muerte sin fin, y convenía tenerlo presente, lo que va del perfecto salto mortal al brinco. Al decirlo, él pensaba en los poemas, pero el desnivel a veces es aún mayor entre los poemas y ese ejercicio de reflexión en que consiste una poética. Habría que tomar un poco de distancia, tener cierta ironía; si fuera posible, algo de humor. No creía que fuera capaz.
Y de mexicano a mexicano, recaló, “por penúltima vez”, en Octavio Paz. Poca ironía, imponente andamiaje cultural, inteligente construcción de la propia figura, cristalino saber. Por ejemplo: “Los dos extremos que desgarran la conciencia del poeta moderno aparecen en Baudelaire con la misma lucidez –con la misma ferocidad. La poesía moderna, nos dice una y otra vez, es la belleza bizarra, única, singular, irregular, nueva. No es la regularidad clásica, sino la originalidad romántica: es irrepetible, no es eterna: es mortal. Pertenece al tiempo lineal: es la novedad de cada día. (…) En un mundo en que ha desaparecido la identidad –o sea: la eternidad cristiana–, la muerte se convierte en la gran excepción que absorbe a todas las otras y anula las reglas y las leyes. El recurso contra la excepción universal es doble: la ironía –la estética de lo grotesco, lo bizarro, lo único– y la analogía –la estética de las correspondencias–. Ironía y analogía son irreconciliables. La primera es hija del tiempo lineal, sucesivo e irrepetible; la segunda es la manifestación del tiempo cíclico: el futuro está en el pasado y ambos en el presente. La analogía se inserta en el tiempo del mito, y más: es su fundamento; la ironía pertenece al tiempo histórico, es la consecuencia (y la conciencia) de la historia. La analogía convierte a la ironía en una variación más del abanico de las semejanzas, pero la ironía desgarra el abanico. La ironía es la herida por la que se desangra la analogía”. Así es, y ante esa exactitud, todo (hasta aquel “las Soledades es una pieza de marquetería sublime y vana”, que anota al paso en “Contar y cantar”), todo podía darlo por bueno.
Contar y cantar. Cantar; al leer que una poética es palabra que reflexiona sobre sí misma, conciencia del canto, pensó: no, no hay canto. ¿No hay canto? Le pareció enseguida poco reposada esta respuesta, incluso teniendo en cuenta su peculiar percepción del ritmo y el poema, cierta cualidad a veces atomista, a veces deshilada del poema. Pero se oyó insistir: no hay canto, hay lo real y la desdicha. ¿Y todos los cantos que en el mundo han sido? ¿Y las canciones y canturreos de sus propios poemas? No, era algo que tenía que ver con la raíz, con la raíz del mundo. Tendría que volver sobre ello.
Se acordó de un poemilla suyo, que era en realidad una poética:
escribir el miedo es escribir
despacio, con letra
pequeña y líneas separadas,
describir lo próximo, los humores,
la próxima inocencia
de lo vivo, las familiares
dependencias carnosas, la piel
sonrosada, sanguínea, las venas,
venillas, capilares
Era de los “deshilados” –un poeta amigo suyo había llegado a llamarlos hacía años “harapientos”; sí, debía de referirse a eso–; pertenecía a caza nocturna, un libro también con minúscula inicial. No recordaba cuándo había escrito el poema, en qué momento, pero lo asociaba con otro también breve:
Así, la carne de esta mano,
su hinchazón, las venas
azules abultadas, el ensordecimiento
tras los ojos: formas del cansancio,
magulladuras en la nuca, en el blando
canal. Ser ahogada sería
intensamente así.
Y de hecho, éste lo enlazaba aún con otro, sin aparente relación:
ella supo que no había ya
ningún afecto, veo ahora su foto
la grande de la sala, tan seria
tan guapa, y me doy cuenta:
el rictus, el codo, la mano
hacia la nuca
Y podría seguirlos hacia atrás, hacia el libro anterior, ella, los pájaros –le gustaba el resorte de simultaneidad de ese título–, o más atrás aún, y hacia delante, en los libros siguientes, pero no iba a hacerlo.
Se fijó en que el adverbio así hacía del poema un capicúa: “Así, la carne de esta mano, / su hinchazón, las venas / azules abultadas…”, y al terminar: “Ser ahogada sería / intensamente así”. Esos deícticos. Como si jadeando pudieran traer la cosa entre los dientes y arrojarla a tus pies. No la cosa, sino algo –inquietud o densidad de la vida– que estaba antes o después de la cosa.
Pero a lo que iba no era al deshilamiento del poema ni a la disgregación de “las familiares dependencias carnosas” hasta el tejido capilar de la sangre, sino a la capilaridad de los poemas en el conjunto de los libros, al modo en que ese sistema de capilaridad trasvasa algo de unos a otros, irregularmente, entreverándolos o alimentándolos de nuevos elementos, según mecanismos de fluencia o detención poco previsibles. No era un asunto biográfico ni formal, tampoco exactamente del cuerpo, la centralidad del cuerpo no lo agotaba. También tendría que volver sobre eso.
Pero a lo que realmente iba era a la desdicha. John Donne había escrito: “el hombre no tiene más centro que la desdicha; aquí y sólo aquí está fijo y seguro de hallarse a sí mismo. Por poco que de aquí se levante, se mueve; se mueve en círculo, vertiginosamente.” El arte expresa la desdicha, había dicho ella también alguna vez. Se reconocía en esa formulación reductora. Desde luego, comprendía bien otros modos de acercarse al poema, a la obra de arte, sus buenas razones (la construcción formal, la creación de belleza… ¿Belleza?, preguntó). De nada le servían. El arte expresa la desdicha.
Y no se refería a la manifestación de un sufrimiento, aunque a menudo había pensado, y le parecía enigmático, cómo el sufrimiento convive con la obra, en el autor; presente en él y en ella, mientras éste vive (pensaba, por ejemplo, en Sylvia Plath), y cómo luego se separa, deja de ser percepción psico-física, transformándose en una rara impregnación que permanece en el texto. El sufrimiento es más intenso o más extenso que quien lo siente; quien lo siente lo expresa (y sólo por sentido es expresable), pero el sufrimiento en el poema es más o es otra cosa que el que siente quien lo expresa, y, al mismo tiempo, sólo su raíz en quien lo siente hace posible ese más o esa otra cosa que en el poema espera a quien lo lee.
¿Qué quería decir entonces con desdicha? ¿No era lo mismo: enfermedad, soledad, desamor, miseria (si ésta no fuera permanente, si no se hiciera atrofia de la percepción, de la sensibilidad)? No. Le parecía que era algo anterior, algo que llegaba de antes; con frecuencia desde el origen o de antes de haber sido concebidos. Y desde luego no era incompatible con la alegría y la exaltación, con afectos verdaderos y fuertes, duraderos, con el desarrollo de un trabajo creativo o intelectual, vitalmente intenso. Pero ahí estaba, quizá como remoto impulso de todo ello, como escondida fuente de energía; no siempre visible, pero casi al alcance del ojo, como un poso y un peso, un modo a veces de la respiración, como un saber de sí. Tenía sus efectos.
Así, por ejemplo, había sido transcrito: “(…) durante horas enteras gritando: ‘Rait, rait. ¿Qué he hecho?’ Y después me lamentaba en mi ‘lenguaje’ de palabras incomprensibles, entre las cuales había algunas que eran siempre iguales: ‘Ichtiú’, ‘gao’, ‘itivaré’, ‘gibastou’, ‘ovede’, etc. Yo no intentaba formarlas; venían solas y no querían significar nada por sí mismas, pero eran el tono y el ritmo con que las pronunciaba los que tenían sentido. En realidad a través de estas palabras me lamentaba, expresaba la profunda pena y la infinita desolación de mi alma. No me servía de las palabras usuales porque mi dolor y desesperación carecían de motivo real.” Ésta era la evocación de una paciente que padeció durante años agudas crisis de esquizofrenia y que situaba el comienzo de los trastornos en su adolescencia, a mediados de los años veinte del pasado siglo, de este modo: “durante la clase, en medio del silencio, oía los ruidos de la calle: el paso de un tranvía, gente discutiendo, relinchos de caballos, el claxon de un auto; me parecía que cada uno de estos ruidos se destacaba en la inmovilidad, separado de su objeto y sin ninguna significación. A mi derredor, las compañeras agachadas me parecían robots o maniquíes, accionados por un mecanismo invisible; sobre el estrado, el profesor que hablaba, gesticulaba, se levantaba para escribir en la pizarra, parecía también un títere grotesco. Y siempre este silencio aterrador, roto por ruidos exteriores, venidos desde lejos; ese sol implacable que calentaba la sala, esa inmovilidad sin vida. Un miedo terrible me estrangulaba. ¡Hubiera querido gritar!”
Estas palabras le habían traído a la mente las experiencias de Giacometti tal como él las relataba: era “el año 1945, en un cine. Estaba viendo noticias. De repente, en lugar de ver figuras, personas en movimiento en un espacio tridimensional, vi manchas sobre una tela plana. No podía creerlo. Miré a mi vecino. ‘Por contraste’ adquiría una enorme profundidad. De repente fui consciente de la profundidad en que todos nos hallamos inmersos y que no notamos porque estamos acostumbrados a ella. (…) Uno o dos días después del episodio del cine, una mañana, al despertarme en mi habitación vi la toalla apoyada en una silla y la encontré extraña, fluctuando en una inmovilidad nunca percibida anteriormente y como suspendida en un espantoso silencio. Carecía de toda relación con la silla, con la mesa. Los objetos parecían separados unos de otros por abismos de vacío. (…) Por la calle comencé a ver las cabezas en el vacío, en el espacio que las circunda. Cuando percibí por primera vez, claramente, que la cabeza a la que miraba se fijaba, se inmovilizaba en el momento presente, de forma totalmente irrevocable, temblé como nunca lo había hecho y un sudor frío me corrió por la espalda. Aquello ya no era la cabeza de alguien vivo, sino un objeto al que yo miraba similar a cualquier otro, mejor dicho, no, no realmente como un objeto, sino como algo que se hallaba simultáneamente vivo y muerto. Grité. ‘Todos los vivos eran muertos’, y esta visión se repitió a menudo, en el metro, en la calle, en el restaurante, con los amigos.”
Hasta aquí Giacometti. ¿Y cómo no recordar con las suyas las tan citadas palabras precursoras? “Al comienzo se me iba haciendo cada vez más imposible tratar un tema de naturaleza general o más elevada, y usar para tales efectos aquellos términos de los cuales suele valerse todo el mundo sin vacilar y con gran facilidad. (…) Poco a poco fue extendiéndose el mal como una mancha de ácido corrosivo. Incluso en la charla familiar y trivial los juicios que uno suele enunciar a la ligera, con una seguridad de sonámbulo, se me hacían discutibles hasta el extremo de obligarme a dejar de participar del todo en conversaciones de esa índole. (…) La disposición de mi mente me obligaba a ver todas las cosas de que se hablaba tan de cerca que daba miedo: bajo su lente de aumento vi una vez un pedazo de piel de mi meñique que parecía una tierra en barbecho, llena de surcos y cavidades, y así veía también a los hombres y sus actos. Ya no lograba abarcarlos con la mirada simplificadora de la costumbre.” Son las célebres palabras que Hofmannsthal ponía en boca de Lord Chandos al abrirse el siglo XX, y con las que expresaba su crisis estética y vital. Una raíz extrañadora, un modo de percibir y de sentirse entre los otros que le resultaba bien conocido. Una raíz que bajo ciertas condiciones demanda también nueva forma de expresión; que altera el modo de estar y vacía las formas heredadas, que pide otro modo de hablar o de hacer, que va contra la retórica.
Recordó entonces a Cordelia. ¿La desdicha y el síndrome de Cordelia? Sí, su imposibilidad de hablar, de utilizar la lengua social para expresarse con verdad. Recordó al anciano rey Lear al comienzo de la obra, cuando, decidido a repartir el reino entre sus tres hijas, pide a cada una de ellas que le exprese su amor; cómo Gonerila y Regania, las dos mayores, lo hacen de manera encendida, con convicción y eficacia, vistiendo su interesado cariño con las galas de la elocuencia. Y cómo Cordelia, que ama en verdad a su padre, siente inhibirse, en cambio, su capacidad de expresión; se queda sin palabras, y dice sólo: “¡Infeliz de mí, que no puedo llevar dentro de mis labios el corazón! Amo a Vuestra Majestad conforme a mi deber; ni más ni menos”. Amor, rectitud moral y rectitud de palabra forman el todo indisoluble que Shakespeare llamó Cordelia y que –como las dramáticas situaciones posteriores de la obra van a mostrar– conlleva también inteligencia, atención, empatía, ternura, capacidad de acción, generosidad. Y no, la dificultad de Cordelia no era la de expresar lo inexpresable, lo inefable, algo para lo que, por recóndito, por elevado o profundo, la palabra resultara insuficiente, se quedara a las puertas; su problema era el de no mentir, no permitir que las leyes del habla social la enredaran en una maraña que encerraba, como su nuez, la falsedad. Su mutismo no se debía a que la lengua fuera insuficiente, era porque resultaba mentirosa, articulada por la retórica, por algo que inflaba, decía teatralmente y para los demás lo que sólo en su ser propio resultaba verdadero, por lo que no podía hablar.
Hofmannsthal había analizado esa quiebra y se había demorado en la crisis de la subjetividad, había señalado lo falso y junto a ello lo vacío: los mecanismos de la lengua oral y los ritmos de la escritura, bien asimilados pero que no sirven ya para relacionarse ni con las cosas, ni con los demás, ni con uno mismo. Un modo de percibir –Giacometti, la adolescente enferma– que pide en cada caso una expresión que dé cuenta de esa experiencia singular.
Pensaba que cuanto más viva resulta en un autor la presencia del mundo –Dickinson, Rulfo, Clarice Lispector–, más actúa en él, como el envés de un tapiz, la raíz de la desdicha. Lo había pensado leyendo El porvenir es largo, el testamento autobiográfico de Althusser: el deslumbrante mundo natural que de niño vive junto a sus abuelos –aquel primigenio jardín del guardabosques–, la intensidad y hermosura que transmite, y la desdicha que trasluce. Se le ocurrió entonces que tal vez lo que llamaba desdicha era el envés de la percepción de la hermosura y de su extraña intensidad –¿su condición de posibilidad?–, como un fondo de la vida; sí, quizá era esa coloración afectiva que desde atrás lo iluminaba todo, lo que potenciaba cierto modo de percepción. “Girasol, negro párpado, multiplicada / curva para el deslumbramiento”, había escrito ella una vez.
Poder hablar de verdad. ¿Verdad?, ¿se podía aún –y en nombre de una actitud crítica– emplear esta palabra? ¿A qué se refería?, ¿cómo entraba la verdad en un poema? En uno de caza nocturna –y era también una poética– la verdad, al parecer, entraba por lógica. Así mismo:
Es verdad lo que digo, cada
palabra, dice del poema la lógica
del poema. Condición
de real al margen de lo real.
Lo real dice yo siempre en el poema,
miente nunca, así la lógica.
Esos versos suyos tomaban palabras casi literales de Käte Hamburger, de su obra ya clásica La lógica de la literatura. Leído a mediados de los años 90, había sido un libro iluminador para su comprensión del funcionamiento de la poesía lírica, seguía siéndolo aún, aunque algunos de sus argumentos le parecieran discutibles. La autora enmarcaba el estudio del yo lírico no en el campo de la estética, sino en el de la lógica, y clasificaba la producción literaria en dos bloques: narrativa y dramática, de un lado, y lírica, de otro. Definía las dos primeras como constructoras de ficción y la tercera como género en el que se cumplía una enunciación de realidad. El concepto clave no era el de realidad, sino el de “enunciación de realidad”. Había enunciación de realidad, por ejemplo, en la descripción de un paisaje incluida en una carta, y ello no porque el paisaje fuera real (podría no serlo), es decir, no porque fuera real el objeto de la enunciación, sino porque lo era el sujeto enunciativo. Es éste quien posibilita una enunciación de realidad, y lo que le caracteriza como real es que podemos preguntar por su posición en el tiempo, que recibimos lo enunciado como campo de vivencia del sujeto que lo enuncia.
A diferencia de lo que ocurre en la narrativa (donde no hay un yo de origen real, un sujeto enunciativo, como elemento estructural del mundo ficticio: ni el autor ni el narrador lo son, pues es precisamente el hecho de narrar lo que origina ficción, es decir apariencia o ilusión de realidad), a diferencia de lo que ocurre en la narrativa, en el poema lírico hay siempre enunciación de realidad. La vivencia que tenemos de él es semejante a la que tenemos ante un mensaje oral o por carta: alguien nos dice algo a nosotros, personalmente. Lo enunciado por el poema lírico no nos llega como ficción o ilusión; nuestra forma de captarlo implica en gran medida revivirlo, hacernos preguntas. Desde luego –explicaba Hamburger– no es de una realidad objetiva de lo que nos habla un poema, sino de un sentido. Hay un sujeto enunciativo y una referencia de objeto –lo que se dice–, pero esa estructura lírica de sujeto-objeto en nada se asemeja a la comunicativa: en el poema los enunciados se retiran por así decir de su objeto, se ordenan unos respecto a otros y ganan contenidos que no refieren al objeto; en cierto modo, los enunciados basculan de la esfera del objeto a la del sujeto, estableciendo no un contexto de comunicación sino de sentido. Por otra parte, no es posible distinguir si esa referencia de sentido resulta de la forma y ordenación de los enunciados o, a la inversa, la dirige, pues sentido y forma son idénticos en él.
En un poema lírico, a diferencia de la narrativa, aun cuando la vivencia sea ficticia, el sujeto vivencial y, por tanto, el enunciativo, el yo lírico, sólo puede aparecer como sujeto real, nunca como sujeto ficticio. Sin embargo, –y esto era decisivo– el yo lírico que fundamenta la poesía no es identificable con un yo psicológico, con un emisor coherentemente constituido. No es posible afirmar –ni negar, pues sería lo mismo– la identidad yo lírico/ autor-autora. No hay ningún criterio, sostiene Käte Hamburger, que nos aclare si se puede o no realizar tal identificación. Hay sólo una identidad lógica, en el sentido de que todo sujeto enunciativo es siempre idéntico al que enuncia, habla o redacta un documento de realidad. Que la vivencia que se capta en el poema sea real o imaginaria no es relevante ni para la estructura ni para la interpretación del poema, pero sí lo es que se presente con la densidad de lo real, con la verdad de lo que nos apela y nos concierne. No obstante, se trata de una verdad que no puede ser verificada, pues el sujeto enunciativo que se propone como yo lírico sólo nos permite ocuparnos de la realidad que nos hace conocer como suya, subjetiva, existencial, no contrastable con ninguna otra objetiva. En el poema, incluso la realidad objetiva se convierte en realidad vivencial subjetiva.
Y en cuanto al otro polo, el objeto, en casi toda la poesía anterior a las vanguardias de las primeras décadas del siglo pasado estaba claro cuál era la referencia de objeto, el proceso de lectura permitía avanzar sin excesivas dificultades desde esa referencia de objeto hasta la captación del sentido del poema. La situación es muy distinta en gran parte de la poesía posterior, con la que se debe proceder a la inversa: desde las palabras o los enunciados aislados y a través de las relaciones que entre ellos se establecen –y a menudo éstas sólo como posibles, nunca como seguras–, ir llegando al sentido y a un posible objeto del poema.
El análisis de Hamburger del funcionamiento del yo lírico y esa categoría de verdad perceptible en el poema, pero ajena a cualquier verificación de su correspondencia con una realidad exterior, le habían permitido entender mejor un fenómeno que conocía bien como lectora, ya fuese su lectura Apollinaire, Wallace Stevens o Jaime Saenz. La verdad, así, no aparecía tanto en relación a lo enunciado como a un modo de enunciar, a una actitud; y eso que se percibe en la lectura y que le corresponde se podría llamar tono.
Es verdad lo que digo, cada
palabra, dice del poema la lógica
del poema.
Desde muy joven, perdida toda fe religiosa, había conservado sin embargo una confianza irracional en la verdad de la escritura y el arte, y había unido esa confianza a la convicción de que en cualquiera de sus campos sólo se podía seguir un camino estrictamente personal (Artaud, Pavese, el pintor Luis Fernández, Virginia Woolf o Alejandra Pizarnik, habían sido entonces algunos de sus ejemplos; las cartas de Van Gogh y las de Rilke la habían reafirmado en su convicción). De modo ingenuo creía entonces que, si seguía ese camino, los poemas que escribiese, aunque fueran malos, serían suyos. Supo bien pronto que no, que si eran malos, estéticamente insuficientes, lo eran entre otras cosas, porque podían ser (poemas malos) de cualquiera. Había, pues, que andarse con ojo: camino personal, autenticidad resultaban meras expresiones vacías si les faltaba otra cosa. Si Vallejo había sido un gran poeta, si lo había sido Celan, lo eran por esa otra cosa, por una lengua que hicieron sólo suya.
En el poema, además, podía aparecer un yo fuerte (así, en Vallejo) o podía haberse diluido el yo (como en Celan); Nietzsche –el gran experto en lo que llamaba desdicha– lo había pensado con claridad, aunque no hablara de poesía: “‘Sujeto’ –había escrito– es la ficción de que muchos estados iguales en nosotros son el efecto de un solo substrato: pero somos nosotros los que hemos creado primero la ‘igualdad’ de esos estados; lo que de hecho se da es el igualar y arreglar esos estados, no la igualdad (–ésta, antes bien, cabe negarla–)”. Y también: “Quizá no sea necesaria la hipótesis de un solo sujeto; ¿quizás está igualmente permitido suponer una multiplicidad de sujetos, cuya armonía y cuya lucha subyacen a nuestro pensar y en general a nuestra conciencia?”. O también: “La creencia en el cuerpo es más fundamental que la creencia en el alma”. Y, en efecto, a ella le parecía que ésa era la clave. El mismo autor lo había desarrollado así: “‘Cuerpo soy yo y alma’ –dice el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños? Pero el despierto, el sapiente, dice: cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa; y alma es sólo una palabra para designar algo en el cuerpo. (…) Dices ‘yo’ y estás orgulloso de esa palabra. Pero esa cosa aún más grande, en la que tú no quieres creer, –tu cuerpo y su gran razón: ésa no dice yo, pero hace yo. (…) Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido –que se llama sí-mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Tu sí-mismo se ríe de tu yo y de sus orgullosos brincos.”
La creencia en el cuerpo es más fundamental que la creencia en el alma, sí. También ella pensaba que quien trabaja en el poema es un cuerpo, que no hay más alma que el cuerpo. El cuerpo es lo dado y lo construido, lo inquietante: lo más propio y, al tiempo, lo más extraño. Lo que somos. No más alma que el cuerpo. La enfermedad y la sombra de la muerte, con sus medidas reales, y no sólo como posibilidad, se hicieron presentes en sus primeros libros y actuaron como líquido revelador en su relación con el mundo. Ésa había sido la caída de Ícaro. También, lo que le había permitido mirar hacia fuera, ver las cosas.
(…)
Verde. Verde. Agua. Marrón.
Todo mojado, embarrado.
Es invierno. Es perceptible
en el silencio y en brillos
como del aire.
Yo soy muy pequeña.
Un cuerpo caminando.
Un cuerpo solo;
lo enfermo en la piel, en la mirada.
El asombro, la dureza absoluta
en los ojos. Lo impenetrable.
La descompensación
entre lo interno y lo externo.
Un cuerpo enfermo que avanza.
Desde un interior de cristales muy amplios
contemplo los árboles.
Hay un viento ligero, un movimiento
silencioso de hojas y ramas.
Como algo desconocido
y en suspenso. Más allá.
Como una luz
sesgada y quieta. Lo verde
que hiere o acaricia. Brisa
verde. Y si yo hubiera muerto
eso sería también así.
Era la segunda parte del poema que tituló “La caída de Ícaro” y que cerraba Exposición. En la primera parte se desarrollaba ese asombro, la frialdad razonable incesantemente reiterada de esa desaparición:
(…)
Cézanne elevó la nature morte
a una altura
en que las cosas exteriormente muertas
cobran vida, dice Kandinsky.
Vida es emoción.
Pero quedará de vosotros
lo que ha quedado de los hombres
que vivieron antes, previene Lucrecio.
Es poco: polvo, alguna imagen tópica
y restos de edificios.
El alma muere con el cuerpo.
El alma es el cuerpo. O tres fotografías
quedan, si alguien muere.
(…)
El mundo y la muerte. La emoción. La vida, en realidad. Los libros posteriores no hicieron sino desplegar e intensificar ese modo de situarse. La percepción se agudiza a causa de la muerte; es la conciencia de no estar, de ir a dejar de estar, lo que hace que las cosas estén y sean con esa nitidez, con esa rara coloración.
Porque no querría que se inclinase la balanza hacia el yo origen del poema; tanto como él importaba en todo caso lo que llegaba desde fuera haciéndose palabra. Le parecía que a veces, en ciertos momentos, el cuerpo estaba ante el mundo sólo como conciencia extrema de percepción. Las palabras dan cuenta entonces de esa pasividad, de ese quedarse prendido –como un yo vacío ante algo que crece–, y a quien lee le llega, junto a la intensificación perceptiva, una profunda extrañeza (así ocurre, por ejemplo, en los versos de Juan de la Cruz). Si se trata de un poeta moderno, es probable que su posición sea la de quien afirma que nada podemos saber de las cosas, de su existencia en sí, y que sólo conocemos lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Y, sin embargo, creía que paradójicamente, en determinados momentos (cuando por alguna razón se pierde la habitual familiaridad con el entorno en la que vivimos inmersos –y que nos hace estar medio ciegos o como dormidos en él), en esos momentos, la percepción se agudiza y las cosas imponen su presencia con intensidad desconocida (le venían a la mente aquellas palabras de Wittgenstein: “no es lo místico cómo es el mundo, sino que el mundo es”, o, de otro modo: “la sensación del mundo como un todo limitado es lo místico”). El mundo aparece entonces poderoso e inmotivado ante nosotros, y ese aparecer ocurre también en la escritura. O dicho con expresión que trae el eco de Husserl, la experiencia pura y, por así decir, todavía muda, alcanza en el poema la expresión de su propio sentido.
Se trata, claro, de la experiencia de un cuerpo, la percepción intensificada de un cuerpo-conciencia ante el mundo; y es la precariedad o vulnerabilidad de ese cuerpo la condición inherente que posibilita esa experiencia. La extrañeza que siente es la que reconocemos como propia en la lectura del poema. Entre los contemporáneos, pensaba en un texto como Hospital británico, el gran poema del argentino Viel Temperley.
Para ella, en los últimos años, había crecido la presencia de lo animal. Le parecía que el animal es el que viene como es: el rebaño de ovejas, la oropéndola en los álamos, el gato atento a una hormiga, la garza inmóvil durante horas en una piedra del río. No se trataba de una mirada ecológica, ni de complacencia naïve en una supuesta pureza. No. Lo llamaba lo solo del animal. Se dejaba absorber. Y de manera similar, del mundo humano le llegaban casi sólo palabras, también gestos (a menudo de personas desconocidas, y eran en este sentido –gestualidad o situación sobrevenida, desconocimiento– semejantes al animal); cada vez más, le parecía que las palabras así oídas –también las más comunes– vibraban, vivían por sí mismas.
Por suerte, tiene el corazón muchas cuerdas, tiene muchos ojos y gran capacidad de escuchar, de preservar sones que no le estaban destinados. Porque por otra parte sentía que en un poema cabe todo (debía esta convicción a la poesía de José-Miguel Ullán, de Pier Paolo Pasolini, de Lorenzo García Vega), cabe lo banal y hacia dónde nos lleva, caben los sueños y la memoria, lo que viene de atrás, la lengua discursiva o callejera; los poemas pueden estar hechos de razonamientos o de voces, y desde luego en muchos de los suyos había una visión analítica, diseccionadora, que reconocía como parte de sí; y había también su punto de rabia o intemperancia (una vez le habían preguntado tres cualidades necesarias para ser poeta y había dado estas tres: la atención, la paciencia –“la hermosura es paciencia”–, la violencia). Sí, también la intemperancia o la violencia forman parte del ser. El malestar. Se preguntaba si era el malestar un modo de estar inherente a las mujeres. A ella, había sido al escribir sobre la obra de la artista Annette Messager cuando se le había hecho eso evidente. E integraba su modo de conocer. Se trataba de una inconformidad, cierta inestable posición poco confiada o acorde con la vida (a veces desesperaba, le parecía que la conciencia genérica, histórica y culturalmente inducida, atravesaba de tal modo la conciencia individual de las mujeres, y tan lentamente a la inversa, que el avance producido, visto en conjunto, resultaba casi irrisorio; aquellas esperanzadoras o terroríficas palabras de Marx: la conciencia de los seres humanos no es la que determina su ser, sino, al contrario, es su ser social el que determina su conciencia).
No, no había canto. No había acorde, acuerdo posible con la vida. ¿Qué era el canto? No, desde luego, el modo de expresión de la desdicha. ¿O había otro modo de cantar y era entonces esa raíz, la desdicha, la que siendo estrictamente individual nos hablaba a todos, como un modo de contacto oscuro y directo que a todos llamaba?
Ella había escrito:
(…)
resonancia
que se expande en el pecho, líquenes
nacen y se adhieren tenaces a la roca
volcánica: en sus nichos desnudas
vides e higueras, sólo
limones amarillos de un limonero nombran
el contrapunto; mira con la añoranza
de quien ya no está, dulce
principio de este octubre
¿y cómo mantener
el icono sagrado que se elige? Quien
convalece canta, canturrea
su canción para sí, no la oye sino que canta,
le sirve para orientarse, la voz
humana, de quien convalece.
Era el final de un poema de su libro Del ojo al hueso. Y el poema comenzaba:
El sol de la mañana
de enero envuelve el árbol gris
y brillan todas sus ramas
leñosas de rocío. La brisa mueve
el brillo y hace ondear los hilos
que hilaron las arañas, hilos al sol,
pregunta desflecada por ductilidad
y resistencia. Antes,
quien tenía juicio para juzgar veía
por encima de avatares y ejemplos
una forma moral. La convicción juzgaba,
tejía sin enmarañarse. Cuando se nubla
el sol se apaga el brillo.
¿Se trataba de un asidero como el peluche o la esquina de la manta a que se agarran los niños para consolarse, algo a lo que acogerse cuando la marcha de las cosas, la marcha de la historia parecía haber derrumbado eso que el poema llama una forma moral? Quien convalece canta, canturrea su canción para sí; tal vez era un modo de replegarse en lo humano que no buscaba razón sino consuelo. Le parecía de nuevo una cuestión de tono: ya no el himno, sino un canto aminorado, apegado a la carraspera, o un tarareo, un ensimismado arroparse en palabras compartidas, música del corazón o nana para lo solo. En otro poema del mismo libro, eran dos ancianas, ya fallecidas, quienes habían dicho su canción para sí. Se preguntaba el poema por los gestos que perviven, por la memoria del afecto adherido a una voz.
(…)
Algo
del cuerpo la memoria, pálpito
de apagadas ancianas en el viento
o la bruma, canturreo.
Pesan
almas o peces. Ella tenía
una identidad de resistencia, de grumo
voluntarioso y áspero, de quien se fía
a sus manos, tararea. Pesan
almas con polvo, con viento
que de tanto oírlo no se oye.
Cepas y olivos, el pequeño
martillo sobre piedra o la aguja
de ganchillo devanando
paredes en penumbra, gusto
de moverse en lo oscuro. Castaños
o almendros. Por dentro canturrean,
oyen la madrugada, sienten
llegar la luz. Los códigos del amor
líquenes son que se adhieren al roble.
Creció la memoria en el viento,
se ahiló en el hueco de la sordera, palabras
repetidas hallan su música, oírlas
es amor, salvoconducto. Queda
la canción adherida a la cal
de la pared, a la madera.
Con Zaratustra llegaba ese tarareo. El mundo es un jardín, le habían dicho a Zaratustra los animales que le acompañaban en su convalecencia: “El viento juega con densos aromas que quieren venir hasta ti; y todos los arroyos quisieran seguirte en su carrera. El mundo te espera como un jardín”.
Sí. Tener presente la vida, es decir, el desasosiego, la aspereza y la enfermedad, el sufrimiento, la rutina y lo desabrido, la pobreza, el frío… Y desde ahí, decir: el mundo es un jardín. Dejar que esa imagen sonara; dejar que la alegría y la hermosura resonaran también en ella. Le parecía que en esa escucha había aún una actitud política, que la poesía escrita desde ahí guardaba su carga política, como si al leerla desembarcara con ella una respuesta a una pregunta no formulada, la vieja pregunta sobre cómo vivir. Le parecía que en los poemas teje la vida, que son lo que queda de su ir y venir, que quien escribe va dejando en las palabras, en su materialidad obstinada, sus propias señales.
Publicado en marzo 5 de 2014.