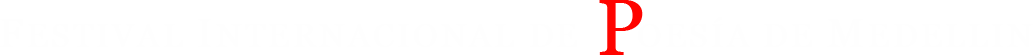Daniel Acevedo (Colombia)
Por: Daniel Acevedo

Asfalto
Juan se desplomó en la calle. Su cuerpo no aguantó y cayó en el asfalto. Pequeños ríos de sangre desembocaron en las alcantarillas. Abajo, en las cloacas, el olvido se alimentaba con voracidad. Sólo lo recordarán su familia y amigos.
Pero, nadie recordará a Juan, estudiante de tercer semestre de arquitectura. Nadie recordará que le gustaba ir a cine a ver películas de Almodóvar y Roberto Benigni. Nadie recordará a Juan y su baile de celebración cuando el Atlético le metía cinco a Millonarios, ni sus besos azucarados y su fetiche por las orejas femeninas. Nadie recordará su pasión por coleccionar tapas de refresco, ni sus pegajosos riffs cuando tocaba el bajo. Nadie recordará a Juan y sus estadías en el parque Malibú. Allí, prendía un cigarro, se recostaba en el banco y miraba absorto las estrellas.
Nadie recordará a Juan. Pero sí lo recordarán los gallinazos que sueñan con una cena memorable. Sí lo recordará la gente ensimismada que rodea su cadáver y disfruta del teatro de la muerte. Sí lo recordará el periodista del boletín informativo que toma fotos para el morbo. Sí lo recordará la lluvia que cae a cantaros y llora lo no-llorable. Sí lo recordará el espejo en el que se vio antes de salir ese día para su trabajo. Sí lo recordará la bala perdida que desvió su camino y atravesó su cabeza de lado a lado.
Y Juan lo sabe. Lo sabe todo. Lo sabe mientras cierra los ojos y se entrega al abismo y al silencio. Lo sabe, pero pronto lo olvidara.
Trayectos nebulares
Hoy he decidido arrancar las cortinas que esconden el universo. Su vista turbia, sus pliegues danzantes, ya no pueden afectarme. Salgo y me paro sobre la cornisa y salto por encima de los microabismos de runas y cemento. He visto la sombra de un pelicano que cruza la ciudad primigenia, aquella bifurcación nebular, un cielo sin brazos. He deseado mientras cruzaba mis dedos, y mi tacto diluía una barrera sin nombre, provocar ligeros cataclismos. He buscado un poco de un “yo” difuso perdido en el eco proveniente de un espejo roto.
Soy un caballito que cabalga las corrientes del cosmos y, se agita, con la danza de los nenúfares, la estela que deja con sus pasos, una mujer con ojos de ocelote. Mujer que es una y doscientos setenta y siete y se balancea en una hamaca que cuelga de los pilares del templo. Quizás, con un poco de suerte, logré descifrar la escritura cuneiforme de su abrazo. Entender porque no se cae, cuando yo torpe choco, con los cimientos de su cuerpo, polvo volcánico que simula ser piel y forja una escultura de carne.
Espectador de lo inefable
Mi abuelo es el páramo y mi abuela la fría brisa que sale de los entresijos de la montaña. Me han bendecido con su aliento fecundo mientras me bañaba en un riachuelo en Santa Elena. Quiero pensar por un instante que es posible esbozar un rostro con las piedras cercanas. Que es posible pensar en un lienzo que, mirado desde la bóveda celeste, sea digno de un museo de criaturas astrales. Allí, regocijados, con un sexto dedo apoyado en el mentón, se burlan de los colores extintos de las metrópolis y de la insignificancia de nuestros rezos.
Aun así la brisa sigue soplando y toca sus pómulos. Aun así la brisa sigue…y trae un canto ancestral que evoca un paraíso perdido.
Aborto de los nimbos
Adentro, en el útero de la niebla, crece el feto de un burócrata. Tiene sombrero, maleta y abrigo, del color del tucán. A su lado, una anciana le canta una nana en código binario. Sus ojos se abren y cierran, como dos ventanales, de dos solteronas, el día de San Valentín. Sus piernas se doblan y simulan ser arcos romanos para sostener un acueducto de sumas y restas. Sus manos intentan alcanzar una birome imaginaria para escribir un inventario, interminable, de suspiros bajo la lluvia. Y pronto, cuando se escuche el aullido del semáforo, el parto iniciará. Se abrirán las puertas giratorias y la niebla desaparecerá.
*
El poeta y la clínica de la palabra

Por Daniel Acevedo
Especial para Prometeo
En el año de 1510 Alonso de Ojeda funda, en la costa norte colombiana, cerca al golfo del Darién, la ciudad San Sebastián de Uraba. El cruel y astuto conquistador planea construir un fuerte que se convierta en un centro de expansión y exploración de los territorios inhóspitos de la América. El objetivo uno solo: el ansiado oro que se asienta en el flujo salvaje de los ríos y en las grietas de las montañas. El experimento resulta ser un fracaso, pues los indios caribes, guerreros, de una profunda conexión con el entorno natural selvático, lograron predecir las intenciones de los inoportunos visitantes. La guerra fue el único camino y los caribes lograron, luego de varias batallas y escaramuzas, reducir a cenizas el fuerte de los españoles. Los caribes, antropófagos, reunieron los cadáveres de sus enemigos, se los comieron y se bañaron en su sangre.
Sin saberlo, esa sangre con que, en ese momento, bañaban la tierra, seguiría allí tornando rojo el territorio en el cual hemos nacido. La historia de la primera ciudad, de la llegada de los españoles, es el inicio de una violencia que no termina y que aún sacude los cimientos sobre los cuales hemos forjado nuestra nación, que bien parece una colcha de retazos. La violencia se ha asentado con fuerza en nuestros mitos, en nuestros imaginarios y en el propio discurso que usamos en nuestra cotidianidad. La sangre marca el camino. Desde entonces han transcurrido muchos años en la historia de Colombia: infaustas encomiendas coloniales, guerras de independencia inconclusas, conflictos de una elite terrateniente y comerciante por la posesión del territorio y los recursos, la más absoluta miseria en el campo y un silencio absoluto que, más grande que la piedra de Sísifo, el viento es incapaz de transportar.
Los poetas, durante el transcurso de la historia de Colombia, han sido agentes de la resistencia. Pero hablo no de una resistencia vinculada a una ideología política, sino de esa que dice el filósofo Gilles Deleuze está conectada al artista y va dirigida contra de la estupidez humana y los discursos oraculares del poder. Han estado allí, han dejado todo en sus versos, jugaron con la percepción, llevaron el lenguaje a sus límites y pagaron un precio por ello. Un precio que muchas veces está dado en su propia salud personal y en un desgarramiento interno ante los abismos que abre una realidad marchita. Muchas huellas hay en nuestra historia: José Asunción Silva, Porfirio Barba-Jacob, Leon de Greiff, Héctor Rojas Herazo, Raúl Gómez Jattin, Juan Manuel Roca y una lista enorme que aún no para de escribirse en el mármol de los tiempos.
Hoy por hoy algunos usos de la poesía contemporánea han intentado superar la estética personalista y, con base a ello, buscar encontrar trayectos que conecten la creación poética con procesos políticos, económicos y sociales en los cuales, inevitablemente, estamos insertos. No se trata de buscar una poesía panfletaria, que mata la metáfora y alimenta la mediocridad del verso, sino de alimentar una consciencia de las potencias de la vida y de ese otro que nos acompaña, una conciencia que está dada más allá del discurso y se conecta con lo real. El Otro ha dejado de ser una categoría metafísica y se ha convertido en un ente real que podemos ver, palpar, sentir, oler. El otro está allí, lo vemos, comemos con él, trabajamos con él, soñamos con él, hacemos el amor con él. No existe humanidad sin el otro, ni poesía. Sólo un desierto abyecto, las ruinas de un imposible.
Los poetas han tomado consciencia del valor de su cuerpo y de la vida, de cualquier vida, pues cada una es un universo escondido en un cofre de huesos y piel. Lo saben, porque han explorado algunas de sus potencias más profundas y profanas. También son conscientes del poder del lenguaje y de la posibilidad que tiene de transformar discursos e imaginarios que se sustentan en la violencia y el odio. Este conocimiento los transforma en médicos de la palabra y la poesía, a su vez, deviene sanación. En estos momentos, en que el país entra en un proceso de paz, reconciliación y transformación social, la poesía es más necesaria que nunca como herramienta que permita destruir los viejos discursos vinculados a la violencia y crear pájaros que vuelen bajo la lengua y generen lazos de unión. No es la poesía en sí la panacea o una droga que cure la violencia pero sí un agente de cambio, una dosis pequeña que, al despertar o antes de dormir, no viene mal.
El poeta es un lector de la tierra, un arlequín de las palabras, un emisario de los dioses olvidados, como pensaba Heidegger. Sólo él puede instituir hoy una clínica de la palabra, hacer que sus metáforas, sus canciones, sus juegos generen un sonido mayor que el de las balas de metralla. Un sonido que va más allá del plano fonético y se conecta con los cantos ancestrales, con aquello que nos une como comunidad. Alimenta un pensamiento estético alrededor de nuestras acciones, hace visible lo innombrable y, por sobre todo, potencia la defensa de la vida como una lucha indispensable, un derecho fundamental.
Es crear una consciencia poética: nuestros sentidos se vuelven más sensibles a nuestro entorno, frente a la miseria y el sufrimiento del otro, y por lo tanto, es un catalizador de la acción positiva y de la búsqueda del bienestar social. La poesía permite resignificar la vida a través del lenguaje y generar nuevos sentidos, necesarios para una reinvención y un nuevo comienzo luego de tantos años de conflicto y derramamiento de sangre. Es un intento de recuperar el líquido carmesí, que derramaron nuestros ancestros, de la tierra al plano de las palabras, las imágenes y las metáforas. El rojo deja de constituirse como un símbolo de odio, violencia y dolor y pasa a ser el color de las pasiones, los sueños y las esperanzas.
El lenguaje, que es el que nos constituye, entra en el terreno del juego, a través del poema, y nos hace participes de una experiencia, no sólo de percepción, sino de reencuentro con nosotros mismos, y con los demás, es el regreso del niño que algún discurso fascista atrevió a callar. Después de todo no hay juego sin un colectivo, sin dos partes, sin una comunidad que participe activamente. El juego de la poesía, desde los primeros teatros, una fogata en el centro de la tribu, está dado, en primera estancia, por el poema y su escucha o lector. Y en una segunda, por la comunidad que lo resignifica y se apropia de él, que lo hace parte de su memoria oral y, en nuestra contemporaneidad, de sus registros literarios y tecnológicos.
La poesía y el arte son también mecanismos de sublimación, que permiten sacar todo el excremento de ballena que tenemos adentro. La creación poética permite llevar, a un diálogo incestuoso con el papel, nuestros miedos, nuestros rencores, nuestras pasiones, nuestro dolor más íntimo. El dolor, el odio, desborda el océano del silencio y se hace palabra. Al nombrarlo pierde su fuerza, su poder, como le pasaba a las antiguas deidades de los pueblos primigenios. La sublimación canaliza el deseo, lo transforma, genera puntos de diálogo y encuentro. Es allí donde la poesía fomenta la reconciliación y el fin de los conflictos. El poema puede ser un grito, un ladrido, una explosión, un desborde, que luego permita sanar y cicatrizar las viejas heridas. La poesía debe llegar a los sectores más vulnerables y violentados de la sociedad, y el poeta debe ejercer allí no el oficio de un doctrinario sino el de un despertador creativo. Debe ayudar en el proceso de despertar las energías creativas que permanecen dormidas al interior de cada sujeto, hacerle consciente de la multiplicidad que le conforma.
De alguna manera, en ese orden de lo imaginario, esa mina dormida, es dónde se pulen, inconscientemente, nuestros sueños. La poesía debe abrir rutas al interior de la mina, excavar, sacar a la superficie los rubíes, diamantes y esmeraldas que se esconden en lo más profundo. Es, sin duda, en el plano de los sueños donde podemos generar un mayor punto de encuentro con el otro, porque deja de ser una sombra amorfa que deambula por nuestras ciudades, y se nos hace más humano, más cercano, más parecido a nosotros. Somos conscientes de nuestras diferencias, pero también de aquello que nos une. ¿Y qué mejor forma de construir la reconciliación que a través de identificar nuestros sueños conjuntos? El poeta debe ser un detective que, con su lupa y sus sentidos agudizados, mientras percibe detenidamente el campo del discurso y el imaginario social, debe identificar aquellos sueños. O, en la medida de lo posible, ayudar a que otros los encuentren. La premisa es clara: hacer visible lo invisible, nombrar lo innombrable.
En el fondo el combate es contra el silencio, contra el odio, contra los prejuicios y contra todas aquellas potencias de la no-vida. No se trata tampoco de callar u olvidar, pues la poesía no debería estar al servicio de ningún poder político o económico, ni de generar justificaciones para nuestras miserias cotidianas. Al contrario, el poeta es y estará siempre ubicado en algún lugar de la resistencia. Como Tiresias es capaz de ver más allá del discurso, lleva al plano del poema sus denuncias y, al igual que el legendario adivino, paga el precio por ello. Ahora, además de hacer visible lo que se esconde en la oscuridad, también debe hacer visible lo que se esconde en la luz. Es hora de construir visiones de paz, para pensar un país mejor, donde exista una “dignidad” en el acto de vivir.
El propósito es otorgarle al otro un pasaporte a esa tierra universal, sin muros, ni rejas, que es la poesía. ¿Estamos listos? Todos los poetas deberíamos asumir esta responsabilidad, no como una obligación que se nos impone desde afuera, sino como un imperativo de nosotros mismos hacia nosotros mismos, como un acto de amor único por la humanidad. El último que nos queda. La meta: poemas que se disfrazan, se travisten, y se vuelven abrazos y besos, que evocan la danza alrededor del fuego, la música primigenia, unión de palabras y cuerpos, en un granito de arena, que es el lugar que ocupamos en el cosmos infinito.
Daniel Acevedo es Historiador de la Universidad Nacional, aspirante a magister en estudios literarios de la Universidad de Buenos Aires y tallerista de escritura creativa en el Retiro desde el 2014. Pertenece al comité editorial de la Revista Innombrable. Sus poemas y escritos han salido en varias de sus ediciones. También ha publicado en la Revista Homo Sacer de México y la Revista “Coma” de Argentina. Ha participado del I Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes 2014 y en el evento Nuevas Voces de la Poesía en Medellín en el marco del XXVI Festival Internacional de Poesía. Hizo parte de una novela colectiva llamada “Ella, La puta” de actual circulación en la Argentina y ha participado en varios talleres literarios de ese país. Tiene un libro de cuentos inédito llamado “El Ferrocarril de los sueños perdidos” y un poemario inédito que se titula “Los Rituales del Viento”.
-Blog
Publicado el 28 de abril de 2017