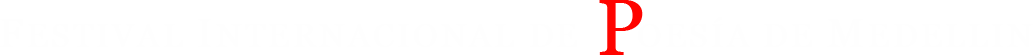Julieta Marchant (Chile)

Por: Julieta Marchant
De El nacimiento de la hebra (2015)
Una imagen: mi abuela recogiendo castañas.
Un tiempo inalcanzable
o el espacio que prolonga una ínfima constelación.
Aguardo palabras mientras afuera acontece lo infinito:
él agacha la cabeza frente a una vitrina que le devuelve su reflejo
una mujer se acerca a su hija para estirar la costura de su falda
llueve y sin embargo nadie se levanta de las sillas
él enfoca la cámara esperando que no posen
–una escena espontánea para la posteridad–
qué escena podría serlo se pregunta y dice miren
justo cuando la pequeña del rincón se arregla el pelo.
Mi cabeza se puebla y se vacía, la mano empuja.
Cierra la puerta y concluye la imagen
pero el ruido de su nombre continúa escarbando.
No lamentamos despedirnos
sino saber que por mucho que construyamos
la lluvia seguirá existiendo
y sin embargo
nadie se levanta.
Dije basta y mi eco encontró refugio
en la amplitud de esa palabra.
Mientras escribo ella toca piano con los ojos cerrados
usa audífonos para no molestar
y el movimiento de su pie sobre el pedal
me incita a adivinar un cierto ritmo.
En el relato gira la música.
Tu cuento es incomprensible, le dice
y él explica que intenta retratar el mundo
a través de la experiencia de un árbol.
El profesor sale y vuelve con la hoja de un gomero
y pregunta ¿qué ves?
Nadie entiende
y sin embargo
no nos paramos de las sillas.
Qué sopesa este poema, cuál será su alcance.
Una voz o un murmullo, nunca supe la diferencia.
Qué tendrá que ver un gomero
una imagen
que no podremos entender aunque siga merodeando.
La memoria y su camino
quiero decir su torpeza, sus brazos largos.
Una idea básica: voy detrás de mi abuela
le ofrezco cargar las castañas.
Una pregunta elemental: cómo sostener ese canasto siendo yo tan pequeña.
Mira la tierra húmeda, quisiera hundir mi cuerpo ahí, dijo.
No vi tierra, sino un mar de hojas secas
sus crujidos al caminar acomodándose estaban
recuerdo lo frágil
quisiera hundir mi cuerpo
concluir.
Arrimarse a las lagunas que habitan las palabras
o dejarse tocar por ese espacio que una vocal deja intocable.
La pregunta didáctica: ¿qué es un poema?
¿Por qué usted habla de sí mismo en tercera persona?
Una distancia entre lo que pensé y lo que dije, nada medible por cierto.
Las hojas sometidas a mecerse
una se enreda en la dureza de una rama, se desprende y cae.
Mira cómo baja, apuntó con el índice
girando lento, el viento sostiene –aguanta–
y seguía apuntando
mi abuela
que se hundió en la tierra húmeda.
No estaba yo para contar esa historia, aunque estoy para escribirla.
Mi madre lanzó la bicicleta en medio del camino
corrió hacia el lado opuesto, se detuvo jadeando y lloró a gritos.
Fijo en el papel un relato, disimulo sus olvidos
estampo una cierta inmovilidad.
En el poema lo accidental
la primera escena que me arrebató un silencio involuntario:
solo queda soportar la contemplación
de unas manos intentando soltarse de unas manos muertas
–los dedos de mi madre son extremadamente largos–.
Llueve y los turistas con sus gorros de paja simulan que no llueve
me sumerjo en el mar
atrás
donde no podría obviar el agua
¿y si de pronto me abandono?
(nadie se levantaría de sus sillas).
El nombre aprieta, mi madre aprieta, mi abuela aprieta
un puñado de castañas
las curvas de sus manos se endurecen
y de pronto ya no están.
Desplazar el nombre, abandonarse en el área muda de la lengua
conservar lo que raspa bajo las palabras.
Siempre tuvo que ver con eso
para mí
el desgarro de lo simple.
Prometerse alivio a la sombra de un ciruelo
un beso discreto como si la cercanía rajara(adentro es posible desaparecer).
Jurar lo que seremos incapaces, tanto entusiasmo pienso
lo irrecuperable, la esquina donde dijo ya no más
–su eco encontró refugio en la estrechez de esa frase–.
Cierra la puerta y concluye la escena, pero el ruido continúa.
De la salida atesorar
el temblor
algún indicio que nos ate a la memoria
separarse de las manos de otro para hacerse cuerpo
retener y velar por lo propio.
Una cierta incomodidad al hablar del pasado, cuánta ajenidad.
Una imagen: la sombra de un árbol.
Una pregunta elemental: cuántas veces ese árbol impondrá la evocación.
Por qué usted habla de sí mismo en tercera persona
le pregunta y él la mira con violencia.
El pulso de las palabras serena la muerte.
La lluvia sigue impaciente, su cadencia obra.
Los turistas son tan solo parte del paisaje
allá, me pregunto
cuál será el lugar que nos corresponde
a pesar de todo el pesar
y sin embargo
–me precipito–
nadie se levanta de sus sillas.
De Habla el oído (2017)
Renunciar a escribir cuando la mano pide ser escrita. Acobardarse cuando presentimos que seremos abandonados por la pulsión que de pronto cesa y devuelve el brazo al resto del cuerpo. No escribí por ira a la mudez y a las cosas que permanecen intactas ante el ojo que cubre y se retira. Espero siempre por ese que de mí se ha distanciado y que en el espacio entre el yo y el fui edifica una casa para lo que las palabras no restauran. Escribo mi nombre que me retorna a otros nombres que no abrigan la herida. Detrás una voz dicta y repite, adelante el oído se agrieta. Alguien duerme y sueña que será soñado por alguien que despierta. Lo improbable espero, cobijo la idea de quedarme. Ante la hoja el filo de una gota rasga el rostro y lo divide entre el deseo de permanecer y el impulso de agotarse.
La idea que tenemos de la muerte se asemeja a escribir, una sombra camina la página y en su paso deja una falta. Por olvido, por disimulo atamos el cuerpo al nombre, por domesticación. Los objetos se buscan y golpean. Las palabras se buscan y golpean. Los nombres abandonan los abismos de arena que se forman cuando dos manos dejan de aliviar. Toco un rostro y con el dedo trazo la curva de alguien que ignoro. Tapiar los sentidos, abarrotar la escritura, herir la boca para que el oído diga. El deseo de que la materia se aparte, de que las cosas naden o se alejen de sus límites. Un rostro podría ser un puente, entre esta orilla y la que sigue alguien que no encuentra consuelo anida.
Un pensamiento agrieta el estupor de alguien que se guardó pretendiendo no volver. Un dibujo quiere decir una cosa y una cosa una palabra o a la inversa. Una fotografía quiere decir una ausencia o la falta reside en el rincón de una imagen que olvidamos por lenguaje. Un pensamiento vibra y cala el oído. La música retorna a la música, se devuelve al sonido que la hizo aparecer. Escribir como quien se entrampa en un pensamiento y de pronto se desvía y reanuda la primera sílaba, el balbuceo inicial, el asombro que dejaba una herida. Erosiona la piel y el fuego vuelve a la ceniza. Erosiona la piel y el agua vuelve a la humedad. Como los objetos, el yo tampoco regresa.
Un animal aguarda por nosotros, y tal vez el fuego arrebate a la mano que por descanso olvida. El cuerpo se levanta, camina y duerme. Se acostumbra con premura al espacio que recubre, a las cosas que exigen detenciones o pausas al interior de breves movimientos. La cabeza se acostumbra a pensar en palabras que consuelan o las palabras se acostumbran a esperar que alguien las escriba. La boca se clausura en una vocal. El ojo mide el intervalo entre un objeto y otro, busca la piel que reúne el borde con una orilla. El oído una excavación que socava el cuerpo, sangra y lastra. Aligera la música.
Morir podría ser ese instante en que lo dicho crece o se ausenta. Irse podría ser quedarse, aunque despacio, mirando a través del vidrio un rostro que se multiplica. Decir palabras con la lentitud de un extranjero que se resiste a una nueva lengua y que sin embargo se apega a su amor por el ritmo que causan las letras al juntarse. Reunir, agrupar, hacer coincidir el término de una figura con otra. Dibujar para cerrar los ojos y que el oído imagine. Escribir con la intuición de un niño que ve en el error un pájaro que se eleva.
De Reclamar el derecho a decirlo todo (2017)
Un rostro dice de su opacidad.
El oído anhela palabras que otros extraviaron.
Remando río abajo aprender un vocablo
para nombrar cosas que existían antes de respirar.
Cubre las manos astilladas en la faena
abriga el agua
rebrota la sal.
Lumbre el animal y no se consuela.
Desaparece una lengua.
Socavar la vida para vivir. Socavar la lengua que se expresa a sí misma.
Socavar la dignidad de dar cuenta de lo efímero. Socavar el arte de citar sin
comillas. Socavar lo muerto apoderándose de lo vivo. Socavar un arte sin
lejanía. Socavar el devenir pétreo del pensamiento. Socavar un texto
que depende de imágenes. Socavar un umbral, ese lugar de paso.
El tono de la voz de una mujer suele parecerme familiar. Oigo grabaciones de poemas en inglés y una vibración gutural en los hombres me aleja. Un rumor en el revés del cuello. Una distancia. Elegí a mi psicoanalista por eso, y ella lo sabe. La escogí por la proximidad de su voz. Sentada en el patio puedo oír los minúsculos sonidos de las abejas en plena faena. Mi madre canta una canción aunque no conoce la letra. Rellena sin apuro. Estrecho esta intimidad. Imagino las colonias de hormigas bajo mis pies. Hace frío y los zánganos serán expulsados. Esa voz, la de mi analista, la de mi madre, el zumbido de la reina, atesoro. Conozco su temblor, cómo oscilan e ingresan en la materia. Hace frío y los hombres serán expulsados. Sacados de raíz. Como un cuerpo que no necesita de sus órganos.
Sentarme y oír el mar
a los seis
a los quince
a los veinticuatro
a los treinta.
La casa que sonaba toda
con los pasos
con la lluvia
con el viento
con los fantasmas.
El océano del lenguaje
que abre el cuerpo y lo estremece.
El llanto de mi madre en la pieza contigua
su estridencia.
Tu voz
mi voz
enunciando los nombres que amamos.
Oigo el clamor del cuerpo a contrapelo.
La memoria de la escucha
lo que atesora el oído
y que se queda temblando
en la infinita materia.
Una historia acordona los elementos
a la manera de nombrar.
La madre le pide a la hija guardar lo propio.
Estrecha el cuento de un lobo
que acude sin saberlo a su propio sacrificio.
Las manos lastran y sangran,
trenzan un cesto del tamaño de la palma.
Cómo se componen los materiales.
Desaparece una lengua.
Leer con el cuerpo golpeado. Leer y desmontar la lógica de la propiedad. Leer
cuando somos reclamados por las palabras. Leer ejerciendo mi derecho a leer
y que el texto sea nuevo cada vez.
La abeja reina desova en primavera. Rodeada de miles de semejantes infértiles, toda reproducción depende de ella. Y lo sabe. Mi madre también lo sabe. Con la jaula en la mano y la dama real adentro, acerca el rectángulo metálico a su cara. Mi madre, profundamente miope, alza la jaula para verla a la luz. Se queda ahí en su silencio mientras los zánganos, ruidosos e inofensivos, desfilan en su cacería. «Acá estás», le dice. La reina mira a mi madre con sus miles de ojos, mi madre la mira con sus ojos cansados que brillan. Los zánganos provienen de huevos no fecundados: no necesitan de otro macho para nacer, me explica mi madre. Pero fecundan a la reina para producir obreras infértiles que los alimentan, recolectan polen, limpian la colmena, construyen panales, custodian la piquera para que no ingresen abejas extranjeras o avispas. Copulan en el aire y caen juntos al pasto. Ella viva, él muerto: el zángano más fuerte ha logrado fecundar a la reina de pronto y, en el acto, se desprenden sus genitales, ha sido desgarrado. Cuando avanza el otoño y escasea el alimento, las obreras expulsan a los zánganos de la colmena. Los dejan morir de hambre o de frío. Se deshacen de todos los hombres, los insensibles, los torpes incompetentes, los bárbaros. Sin embargo, adentro, en la oscuridad de los marcos, huevos y larvas son una latencia: en las celdas más grandes una horda de machos espera nacer.
Oír la relación entre cosas que no tienen ninguna relación. Oír la vigilia. Oír:
estar en el lenguaje antes que en cualquier otra cosa. Oír un clamor intensivo.
Oír a alguien haciéndose uno con el infinito en un instante. Oír el lugar bestial.
¿Y si reclamáramos el derecho a decirlo todo?
Julieta Marchant nació en Chile en 1985. Es poeta y editora. Licenciada y Magíster en Literatura y estudiante del Doctorado en Filosofía, con mención en Estética y Teoría del Arte. Ha publicado: Urdimbre, 2009; Té de jazmín, 2010; El nacimiento de la hebra, 2015, parcialmente traducido al inglés por Thomas Rothe, como The Birth of Thread, 2019. Publicó también Habla el oído, 2017 y Reclamar el derecho a decirlo todo, 2017. Al decir de Carlos Soto, “Reclamar el derecho a decirlo todo, es literalmente una declaración de guerra al silencio. Es optar por darle la espalda a la contención y la mesura”. Ha sido codirectora de los sellos editoriales Cuadro de Tiza Ediciones, Editorial Bisturí 10, Alquimia Ediciones, y codirige J&P Editoras. Sus poemas han aparecido en varias revistas y sitios web chilenos e internacionales.