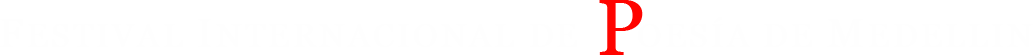Robert Hass (Estados Unidos)
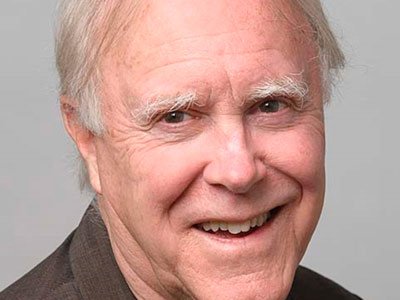
Por: Robert Hass
Meditación en lagunitas
Todo el nuevo pensamiento trata sobre la pérdida.
En esto se parece al viejo pensamiento.
La idea, por ejemplo, de que cada particular borra
la claridad luminosa de una idea general. De que el
pájaro carpintero que sondea el tronco muerto
y esculpido de un abedul es, por su sola presencia,
una caída trágica desde aquel mundo primigenio
y pleno de luz. O la otra idea que nos dice,
que puesto que no hay nada
a lo que el arbusto de moras corresponda,
toda palabra es una elegía de lo que realmente significa.
Hablamos de esto la noche pasada. En la voz
de mi amigo había una delgada línea de tristeza, un tono
casi quejumbroso. Después de un tiempo comprendí
que hablando de esta forma todo se disolvía: la justicia,
el pino, el cabello, la mujer, tú y yo. Hubo una vez una mujer
a la que le hice el amor. Recuerdo de qué manera
sostenía entre mis manos sus hombros diminutos. Algunas veces
sentí un asombro violento ante su presencia, una sed de sal,
como si estuviera frente al río de mi infancia con sus islas de sauces,
la música tonta que venía desde el barco del placer,
esos lugares pantanosos donde atrapábamos aquellos pescaditos
de un naranja plateado y que llamábamos semillas de calabaza.
Tenía muy poco en común con ella. Anhelo, decimos,
porque el deseo está lleno de distancias infinitas. Algo tan distante
habré sido yo para ella. Pero recuerdo muy bien esa manera
en que sus manos deshacían el pan, lo que le dijo su padre
y que la hirió profundamente, las cosas que soñaba.
Hay momentos en que el cuerpo es tan numinoso
como las palabras, días que son la carne misma prologándose.
Hubo tanta ternura en aquellas tardes y noches,
diciendo las moras, las moras, las moras.
Rusia en 1931
El arzobispo de San Salvador ha muerto, asesinado por quién sabe quién. La izquierda dice
que lo hizo la derecha, la derecha que fue el acto de unos provocadores.
Pero las familias de los barrios duermen con los niños a su lado, y un machete o un rifle,
si es que tienen uno.
Y la posteridad está escarbando entre los pies de página para indagar quién pudo ser
Aquel arzobispo,
o acaso esperando a que el poeta regrese a sus asuntos. Pues bueno, aquí lo tienen:
sus pechos son del color de las piedras morenas bajo la luz de la luna, más pálidos aún
bajo la luz de la luna…
Y esto los debería retener por un momento. El arzobispo ha muerto. La poesía no nos
ofrece ninguna solución: ella nos dice que la justicia es el pozo de agua de la ciudad de
Nóvgorod, negro y dulce.
César Vallejo murió un jueves. Tal vez de malaria, nadie está muy seguro: cuando era
un niño incendió el pequeño pueblo de Santiago de Chuco, sobre un valle de los Andes,
tal vez haya flameado sus venas en París en un día con aguacero:
y nueve meses después Osip Mandelstam fue visto por última vez, buscando comida
entre la basura de un campo cercano a Vladivostok.
Tal vez se hayan conocido en Leningrado en 1931, en una esquina; dos hombres
que bordeaban los cuarenta; tal vez hayan comparado sus cabellos grises sobre
las sienes, o las reseñas de Trilce o de Tristía de 1922.
¡Qué clase de francés pudieron hablar entre los dos! Y lo que el uno pensó que salvaría
a España habría de matar al otro.
“Mi sangre no es de lobo”, escribió Mandelstam aquel año. “Sólo un semejante podría
quitarme la vida”.
Y Vallejo a su vez escribió: “Piensa en los parados. Piensa en las cuarenta millones
de familias muertas de hambre…”
Envidia de los poemas ajenos
En una versión de la leyenda las sirenas no cantaban.
Que pudieran hacerlo fue sólo el cuento de un marinero.
Así que Odiseo, amarrado al mástil, fue atormentado
Por una música que nunca escuchó —las sacudidas del mar,
La transparencia del viento, el hambre marina de los pájaros—
Y aquellas silenciosas mujeres que apilaban algas para el manto de los jardines,
Viéndolo forcejar contra las cuerdas, viendo el horrible deseo
En sus ojos, ya no serían las mismas sobre el baldío rocoso de las islas,
Imaginando cuál era la canción que el hombre imaginaba
Y que ellas nunca habían cantado.
El mundo como voluntad y representación
Cuando era un niño, mi padre, todas las mañanas…
Algunas mañanas, durante un tiempo, cuando yo tenía unos diez años
más o menos,
Mi padre le daba a mi madre una droga que se llamaba antabus.
Te hacía vomitar cada que vez que tomabas alcohol.
Eran unas pequeñas pastillas amarillas. Él las picaba
En un vaso, disolviéndolas en agua, después le alcanzaba
A mi madre el vaso, y la observaba de cerca mientras se lo tomaba.
Esto fue hacia finales de los cuarenta, un tiempo,
Un mundo social, donde los hombres se levantaban
Para ir al trabajo, dejando a las mujeres con los niños.
Él me hacía un guiño, a la manera en que se hacían los guiños
a finales de los cuarenta,
Y yo la observaba de cerca para que no pudiera “zafarse”,
Ni “hacernos una jugarreta” a un par de tipos astutos como nosotros dos.
Cuando escucho esas mismas expresiones en las viejas películas
mi mente comienza a desvariar.
La razón por la que mi padre picaba tan finamente los medicamentos
Era que aquellas pastillas podían esconderse debajo de la lengua,
Para luego escupirlas. La razón para que este ritual
Ocurriera tan temprano en las mañanas, –o eso me informaban,
Y yo sabía que era cierto– era que ella, si quería, podía inducir el vómito,
Así que había que vigilarla mientras el organismo
Absorbía toda la droga. Es muy difícil reproducir en estos versos
El ritmo de aquella escena. Él picaba dos pastillas
Esparciendo el polvo sobre el vaso de agua,
Después se lo acercaba a ella, después la observaba mientras tomaba el vaso.
En mi recuerdo él tiene un traje gris de Herringbone,
Y una camisa blanca que ella misma había planchado.
Algunas mañanas, igual que en los cómics que leíamos,
En los que Dagwood salía muy temprano para tranquilizar
Al Señor Dithers, dejándole a Blondie los restos de una
Tostada y los riachuelos amarillos del huevo
Que ella tendría que limpiar,
antes de irse de compras con Trixie, la vecina
en lo que el Comic llamaba un frenesí de compras-,
Mi padre tomaba uno de los primeros buses, encargándome
A mí de la vigilancia. “Échale un ojo a mamá, socio”.
¿Conoces ese pasaje de La Eneida? Un hombre parte de
La ciudad incendiada con su padre sobre los hombros,
Llevando a su pequeño hijo de la mano.
Se abre camino entre los tapices en llamas
Y las columnas que caen, mientras el profeta ciego,
Levantando los brazos hacia el cielo, aúlla desde el interior:
“Ha caído la gran Troya. La gran Troya no existe más”.
Tumbada sobre su bata, arrepentida y obediente,
Mi madre en el mesón de la cocina sufría arcadas y bebía,
Bebía y sufría arcadas. De alguna parte tuvimos que aprender
Nuestra primera idea moral sobre el mundo,
De alguna parte la justicia y el poder, el género y el orden de las cosas.
Cimbelino
Todo lo que hacemos es una explicación del amanecer.
La muerte lo explica. Hacer el amor lo explica.
Las últimas obras de Shakespeare lo explican.
Somos tan ignorantes como al principio.
Levantamos Stonehenge una y otra vez
Pensando que servirá de algo para saber dónde
O al menos cuándo. Hay una llama doble entre dos piedras
Nos eleva, igual que el sexo al arquear el cuerpo, nos conduce, más arriba,
Y nadie sabe cómo o cuándo se va a detener,
Así que todo lo que hacemos es una explicación del amanecer.
Robert Hass nació en Estados Unidos en 1941. Es un destacado poeta, ensayista y traductor. Poeta Laureado de Estados Unidos (1995-1997). Ha publicado, entre otros, los libros de poemas: Guía de campo, 1973; Alabanza, 1979 (Premio William Carlos Williams); Deseos humanos, 1989; Sol bajo el bosque, 1996; De vez en cuando: las columnas elegidas por el poeta, 1997-2000, 2007; Tiempo y materiales, poemas 1997-2005, 2007 (Premio Nacional del Libro 2007 y Premio Pulitzer 2008); Los manzanos de Olema: poemas nuevos y selectos, 2010, y Una historia del cuerpo, 2017. Tradujo al inglés varios poemarios de Czesław Miłosz (con la colaboración del gran poeta polaco, que fue su amigo personal), así como a varios poetas japoneses, entre ellos Basho. Su libro de ensayos Placeres del siglo XXI, ganó el Premio Nacional de la crítica en 1984.