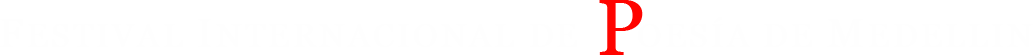Luis Alberto Crespo (Venezuela)

Por: Luis Alberto Crespo
Las cinco
Nunca se acabará en nosotros
la tierra seca.
Cuando comiencen los rezos
será para morirse.
Todo termina en aquellos playones,
aquellas tierras largas, largas,
y eso que sopla,
que viene silbando por los postes,
y nosotros suspendidos en los declives
como vejigas.
Los portones,
tesoros de familia, no nos salvarán
de los arenales,
la tierra que pisas.
Por más que haya el verde de los fundos
resistiendo,
la calle del agua,
seremos bandoleros
llevados por el menor paso de aire.
Siempre
| A Alcides |
Tantas veces tú y yo,
tantas veces,
mascando semillas de acacia
Cargamos cal, un techo de chillidos
para sostener nuestra casa seca
La suciedad de aquí
nos joroba
Como hormigas
comemos esas semillas de cosa triste
*
Vi a José Ignacio Artaona
alzarle la mano
tutearlo frente a los ruciomoros de ojos sucios
secretos que se protegen con el olvido
y a los castaños del otro mundo que nos observan con desaire
Tenía la marca del hierro en el anca como un epitafio
y su orina fue el único resplandor en el quemado
Artaona le amarró la falseta más espinosa en el pescuezo
le enloqueció la mirada con un trapo
y lo obligó a salir a lo más fiero de la Trinidad de Arauca
Le lanzó la silla encima como un animal sin entrañas
La boca de la cincha le mordía al lado del espíritu
Cuando Artaona subió al caballo
y lo golpeó duro para que fuera
se puso viejo y murió y volvió a nacer
Estuvo arriba noches y noches
estrellado
y estuvo aquí en sus huesos
calcinándose
Era un caballo para jinetearlo de perfil
darle por tierra la desmesura
donde el sur da la vuelta
y comienza el destino
Vi después a Artaona bajarse del caballo
Venía sobre sí mismo
destruido desollado místico
Confesión
Nada tengo que ver con la ceniza
no soy de los suyos
ni de su justicia
Si uso su nombre
es para ocultar que viví
Me gusta sí recorrer su camino
que sabe adónde vamos
pero no el color de su viaje
no su polvo
que es de corazón afuera
Y amo su jardín
-su flor suelta imaginaria-
porque queda lejos.
*
Soy zaino cerrado
cuando me ensimismo
y me inclino ante lo que destruye
La raya blanca del alazán
en la cara
y me inclino ante lo que me destruye
La raya blanca del alazán
en la cara
cuando me anuncian infortunio
Soy cebruno con un zarpazo en el costado
cuando padezco de mí
en lo más mío de las doce
Soy ruciomoro viejo en el rictus
cuando mueres y la hierba sabe a más nunca
Soy castaño lucero
cuando oigo un grito en lo que digo
y el absoluto es una soga en la garganta
Soy bayo
cuando tiemblo si la tierra me toca
Y soy ruano
ruano pálido
asombrado por su espíritu que es la tórtola.
Once
Tórtola de más arriba
Tan próxima de lo que nadie dice
Pequeña palabra sin persona
Cerca
pero extinguida
Alta
pero mortal en la gargantaç
6
Oigo lo extendido
Está quieto
Todo ese viaje sin moverse
Nos despedíamos de lo que nunca vino
y yo le puse un nombre de alambrada
duro.
Yo soy de donde me callo
Yo soy de esta silla
sentado
Tengo las manos solas
Están lejos de este libro que leía
hablándome
Yo soy de donde termina
no con el fin
con la palabra
Una escritura por toda sombra
Un pájaro canta. Pero lo que se sucede es mudo.
Una rama tiembla, pero lo inmóvil es el rumor.
La tierra sigue afuera, pero la que piso queda lejos.
un cerro sube y otro desciende: vuela el zamuro.
El monte es por dentro como una puerta sin abrirse.
Irme me empequeñece en la despedida.
Debo ofrecer de mí la pena.
La espina agradece tanta semejanza.
De donde soy me devuelvo. Adonde iré me detengo.
Las curvas de San pablo ya no me quedan atrás sino en el destino.
Nunca se volvió siempre y siempre se hizo desierto.
Bebo agua del polvo. Me crié junto a un río que pasaba
y no se iba.
Crecí a mediodía. De tarde regresaba a nacer.
El mundo era así:
un país en las rayas de la mano,
las estrellas de Orión en la piel de la culebra,
la Edad Media en la oscuridad,
el ardimiento en la última luz de la ceniza.
Vivir fue desde el principio atravesar lo más enjuto en el cruce
y llegar, al fin, perdido.
Había un sabor a sed en la palabra cascajo.
Un sonido de hacha en el recuerdo.
Yo decía ortiga para darle lujo a la nostalgia.
Carora decía y todavía se mueve la mapora derribada en el aire.
En el patio cuido lo marchito que tanto propaga la ploma tijúa.
Las cabras se parecen a la calle San Juan.
Tienen el rostro de la familia.
La de la tuna en la mirada es Blanca Herrera.
El gemido de estar sola es de Lucrecia Oropeza.
Los hombres, como el padre, prefieren la aridez del lino,
el gris de la perdiz en el pañuelo, la noche en la lectura de Poe,
en el poema de Nerval y en la lechuza del cuarto tapiado.
La realidad era el espejo grande donde se vio muerta la madre,
por el que pasaban los que se llaman como dice el mármol
y se adoraban en lo invisible con una flor tostada.
más allá asoma una puya de la nada, un poco de ninguna cosa.
Durar en la tierra ha de ser pararse en la playa Pajarito
y saber quiénes somos es inclinarse sobre lo largo y lo nulo
o asomarse por la frente a lo puramente torcaza,
a lo elevadamente hondura.
Y un punto en todo: en la hora y en lo uno. Las doce. El aquí.
Y la sequía en la presencia y en la ausencia,
como cuando el sol sigue los sentidos.
Además ese no de la región al musgo, a lo húmedo,
ese entendimiento con el abandono y lo crispado.
La flor única es la de la vera y el curarí. En vez de savia la vida
sube a través del tallo y ofrece la lastimadura de la serranía.
Por eso se parece a un reino.
Cerca se alarga un sendero. Cerca, es decir, hace mucho.
No va, nos borra. No pisa, nos adentra.
Casa cerro nos sucede, no se alza.
Voy a la ventana: ando todavía por el sendero.
Estoy en el monte de yabos en la cafetería de la esquina.
Esta calle es aquel paso por el barranco, aquel encono.
Habito en la ciudad de una acera a otra por unas playas de humo.
Lo que trato de decir tiene la delgadez de donde provengo,
la arruga por las frases por las lomas.
Si quiero hablar de lo que me es lugar en mí,
la morada en la mirada y en la memoria,
he de tocar una luz cruda, un aire duro
sentir el cují, pensar la espina, rozar el ocre
o mirar por él.
Escribo para callarme. Para privarme.
lo que leo es la tierra a las doce de la página seca:
entre una y otra frase la intemperie insiste,
en la que se adivina, ilegible en el papel y en el pensamiento,
el balbuceo de una confidencia, el intento de gritar.
Una y otra vez, de un libro a otro, sin moverme de lo que escribo,
parado allí, en la mitad de la frase, en la mitad del día.
no importa el mundo al que yo vaya, si es verano o si es invierno,
si me cubro para entrarme en el abrigo
o si salgo de la camisa desnuda:
esté donde esté, aquí en Nueva York, en Europa bajo la nieve,
en el Páramo de piedras Blancas, a orillas del río Oirá,
en la tormenta negra de Kukenán;
por más que mire a Antofagasta o El Colorado, que sepa de Gobi,
de las arenas de Tuat, al norte de África,
en jepira o en Chimire, en el Cinaruco o en Macanao,
habrá la aridez de Pajarito y de Plumilla,
la grieta de los cerros de Saroche y de Turturia
en la misma palabra hirsuta,
el mismo nombre de llanura en el quemado,
lo igual caído, como en lo espinoso sobre lo hosco,
tan después del cuerpo, tan hundido,
menos desierto de manera, que comportamiento.
Solamente solo, es decir, en la lectura de lo que no logro escribir
y me encandila en el papel y en el espejismo,
donde comienza el espíritu.
En la resolana, en el sol de la sombra, en lo entreabierto,
entre lo que callo y lo que trago, como una orilla,
como ese alambre de lo escaso y lo carente,
más afuera, más irreal, a la sombra de la escritura,
o apenas oscuro en medio del resplandor,
el único matorral de la página y el paisaje.
Desde aquel día, cuando volví el rostro
a lo que quedó para siempre de espaldas,
las curvas de San Pablo por el valle y por lo hondo,
largando ese amarillo polvoso que tiene el desamparo,
mostrando el brote del pasado y la retama en la llovizna
y en la puya de algo.
A ratos, mi mano pasaba por la ladera en mi entrecejo,
por la hendija del precipicio en mi mueca,
por el sucio del sepia en mi lágrima.
¿Qué ofrecer de nosotros sino el desconsuelo?
salmodia la chuchuba.
¿Qué más lujo que la desolación?
repetía la flor amarilla.
Aquí es demasiado nadie para el yo,
decía alguien con un cuchillo entre las cabras.
Los loros pasaban anunciando lo irremediable.
Mi casa es ahora mi casa porque yo la nombro.
Y tú te pareces a lo que escribo porque has muerto.
Las curvas de la carretera enmudecieron,
de ellas quedaron dos o tres vocablos,
unas cuantas sílabas de sarmiento
y el adjetivo sañudo, que de tanto uso es ya rama de caudero.
Dime si te ves en lo que escribo,
si es sin después esto quieto y partido, que se sostiene apenas,
que se agarra al polvo que lo nombra,
o si todo sigue contrito y aterido cuando leas
y se atraviesa un borde, como una coma, una espina.
creo que al escribir lo que oigo ha de sobrar la punta de la vocal,
el tizne del acento y tenga entonces que devolverme más al fondo,
a la sequía sin nosotros, la sequía sin el ser, la sequedad,
a la que aspiro y en cuya búsqueda me tardo en vivir
sin estar para nadie en los ojos y en el latido.
Porque no sé, aun no o sé, cuándo soy mi libro,
cuándo me es escritura ese tiempo parado
con que pienso lo eterno,
qué he dicho que tenga semejanza con lo borrado
y con lo que se vuelve ilusión en el abrojo.
La luz ocupa lo que escribo. El olvido. En ambos es mediodía.
En punto, como la poesía.
La escritura es apenas la sombra.
Precaria intimidad en o ilimitado.
Escaso silencio en la abundante evidencia.
mirada oculta en el mirar despierto.
El ensimismamiento en lugar de la vivacidad.
La mudez por toda elocuencia.
una torcedura de horqueta, de quebrada,
un lado de cal,
el filo del temblor,
el comienzo de la berbería,
bastan para entrar a nuestra casa suelta.
El sentimiento del ocre
el lado oculto de la espina,
el mediodía o nunca,
una costumbre de sequía,
bastan para exponernos al fulgor y a lo sombrío.
Por conservar esta delgadez de lo real y lo perpetuo
escribo un libro único,
un círculo de imágenes de tierra estéril,
una sílaba negra con la que marco el suelo blanco de la página
y del valle de arcilla de allá adentro.
me escribo si el verano es dilatado, si digo hosquedad
y rayo la página, único matorral en el vacío.
La palabra es lo último en este confín. No habla, no dice:
ensombrece.
Protege de la distancia. Del silencio
que es arena en la sien, que es cieno seco en el habla.
No debo salir de ella: la luz desaparecía lo que pienso.
Me refugio en un nombre de escasas sílabas: Carora;
en una casa de nombre escueto: adiós.
Lo interminable es este papel sobre la mesa,
este yermo sin ni siquiera un punto final.
Y acaso esto que dejo la boca:
Luis Alberto Crespo nació en Carora, Venezuela en 1941. Obra publicada, entre otros libros: Si el verano es dilatado, 1968; Cosas, 1968; Novenario, 1970; Rayas de lagartija, 1974; Costumbre de sequía, 1976; Resolana, 1980; Entreabierto, 1984; Señores de la distancia, 1988; Mediodía o nunca, 1989; Sentimentales, 1990; Más afuera, 1993; Duro, 1995 y Solamente, 1996. Estudió Periodismo en la Universidad Central de Venezuela y en París. Dirige desde hace cinco años la Revista Imagen, del Instituto Nacional de Cultura CONAC y es uno de los miembros de su Directorio. Ha participado en diversos foros internacionales de poesía en Canadá, Colombia, Alemania, Moscú, España. Ha sido traducido al inglés, francés, italiano, alemán, húngaro, hebreo y árabe. Obtuvo el premio CONAC, el Premio Municipal de Poesía y el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Ha publicado dos antologías, Costumbre de sequía, Como una orilla, donde recoge parte de su obra y prepara En lugar del resplandor, la cual será editada en Colombia. Como traductor ha vertido al español la poesía de René Char Aromas cazadores, Elogio de una sospechosa y poesía de Guillevic.