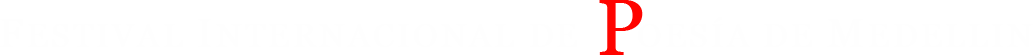Roberto Fernández Retamar
PROMETEO
Revista Latinoamericana de Poesía
Número 84-85. Julio de 2009.
Roberto Fernández Retamar
Felices los normales
A Antonia Eiriz
Felices los normales, esos seres extraños.
Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente,
Una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida,
Los que no han sido calcinados por un amor devorante,
Los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y un poco más,
Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros,
Los satisfechos, los gordos, los lindos,
Los rintintín y sus secuaces, los que cómo no, por aquí,
Los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura,
Los flautistas acompañados por ratones,
Los vendedores y sus compradores,
Los caballeros ligeramente sobrehumanos,
Los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos,
Los delicados, los sensatos, los finos,
Los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles.
Felices las aves, el estiércol, las piedras.
Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños,
Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan
Y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos
Que sus padres y más delincuentes que sus hijos
Y más devorados por amores calcinantes.
Que les dejen su sitio en el infierno, y basta.
En el mar. Ítaca
Al marinero grande acodado en el barco
Interrogamos sobre la piedra vasta y agria
Que algo turbada de cipreses sale del mar.
Se llama Ítaca. Querríamos saber
Dónde vivió el astuto, dónde hizo
Quemar el flanco grasiento de las vacas, dónde
Tendía su arco para hacer volar las maderas,
Para cuidar a quien desvela el lino.
Todo arrancado con tierra y papeles de los ojos.
Pero el marino, que ha estado lejos,
Arrojado como un pan viejo fuera de su mesa;
Que vio La Habana una tarde
Y el Japón pintado de temblor violeta cuarenta días después,
Desde el filo del barco nos dice:
Odiseo ha muerto.
Y mientras tanto
Los emigrantes han ido subiendo como caballos.
El otro
(Enero 1ro., 1959)Nosotros, los sobrevivientes,
¿A quiénes debemos la sobrevida?
¿Quién se murió por mí en la ergástula,
Quién recibió la bala mía,
La para mí, en su corazón?
¿Sobre qué muerto estoy yo vivo,
Sus huesos quedando en los míos,
Los ojos que le arrancaron, viendo
Por la mirada de mi cara,
Y la mano que no es su mano,
Que no es ya tampoco la mía,
Escribiendo palabras rotas
Donde él no está, en la sobrevida?
Sonata para pasar esos días y piano
A Lisandro Otero
Que realmente fue tremendo,
Entre bombas que casi seguro que llegaban
Y cohetes que finalmente se fueron,
Y que si sí y que si no.
El kennedi hasta habló de cenizas en los labios,
Y los pedantes dijeron: Eliot, Eliot.
Pero la mayoría no dijo nada
(O se limitó a decir a los amigos: «Fue bueno haberte conocido»):
Se puso el uniforme de miliciano,
Y a ver qué es lo que había que hacer.
Cada mañana, cuando se abría los ojos,
Venían y le decían a uno: anoche pasamos un peligro tremendo,
Estuvimos a punto de termonuclearnos todos en el planeta.
Uno se sentía contento de haber amanecido.
El día empezaba a estirarse lenta, lentamente.
Cada hora, cada minuto eran preciosos,
Y en cada hora pasaba un montón de cosas.
Entre las seis y las ocho llegaban los periódicos, el café con leche y las primeras llamadas.
A las ocho era despedirse a lo mejor para siempre.
A la tercera o cuarta vez de hacerlo, la imagen de Héctor y Andrómaca se había debilitado mucho.
Entre las ocho y las diez, rodeados de gente que llegaba, llamadas, saludos, mensajes,
Las noticias más frescas empezaban a desbordar las redacciones:
Se conversaba, no se conversaba, si se conversara.
Conversación, sinversación, verconsación.
A la hora del almuerzo se había adelantado muy poco y se comía sin apetito.
Después había una reunión, otra reunión, la misma reunión.
Alguien llegaba con nuevas noticias: cartas cruzadas, palabras cruzadas, dedos cruzados.
Los que entraban y salían iban oscureciendo el día
Hasta que era de noche nuevamente.
El periódico de la tarde por una vez tenía noticias distintas a las de la mañana.
A la hora de acostarse (aunque fuera sobre una dura mesa de palo)
Parecía que, en fin, según, sin, so, sobre, tras.
Con esa esperanza copiosa se dormía,
Aunque sabíamos que a la mañana iban a decirnos
Que por la noche habíamos corrido un peligro mortal.
Era necesario dormir ese peligro, como el viajero del avión
Que se entera, al llegar a tierra,
Que durmió la noche sobre el Pacífico con un solo motor en el aparato,
Y recuerda que se había olvidado de asustarse.
A las setenta y dos horas, ya se conocía el ritmo:
Peligro mortal-amanecer-pesimismo-poco almuerzo-posibilidad-dormir-
Peligro mortal — etcétera
Entonces vino lo que vino y lo que se fue
Y vino que,
Entonces,
—El piano, por favor.
La Habana, 1962.
Epitafio de un invasor
Agradecido a Edgar Lee Masters
Tu bisabuelo cabalgó por Texas,
Violó mexicanas trigueñas y robó caballos
Hasta que se casó con Mary Stonehill y fundó un hogar
De muebles de roble y God Bless our Home.
Tu abuelo desembarcó en Santiago de Cuba,
Vio hundirse la Escuadra española, y llevó al hogar
El vaho del ron y una oscura nostalgia de mulatas.
Tu padre, hombre de paz,
Sólo pagó el sueldo de doce muchachos en Guatemala.
Fiel a los tuyos,
Te dispusiste a invadir Cuba, en el otoño de 1962.
Hoy sirves de abono a las ceibas.
Oyendo un disco de Benny Moré
A Rafael Alcides Pérez y Domingo Alfonso
Es lo mismo de siempre:
¡Así que este hombre está muerto!
¡Así que esta voz
Delgada como el viento, hambrienta y huracanada
Como el viento,
es la voz de nadie!
¡Así que esta voz vive más que su hombre,
Y que ese hombre es ahora discos, retratos, lágrimas, un sombrero
Con alas voladoras enormes
y un bastón!
¡Así que esas palabras echadas sobre la costa plateada de Varadero,
Hablando del amor largo, de la felicidad, del amor,
Y aquellas, únicas, para Santa Isabel de las Lajas,
De tremendo pueblerino en celo,
Y las de la vida, con el ojo fosforescente de la fiera ardiendo en la sombra,
Y las lágrimas mezcladas con cerveza junto al mar,
Y la carcajada que termina en punta, que termina en aullido, que termina
En qué cosa más grande, caballeros;
Así que estas palabras no volverán luego a la boca
Que hoy pertenece a un montón de animales innombrables
Y a la tenacidad de la basura!
A la verdad, ¿quién va a creerlo?
Yo mismo, con no ser más que yo mismo,
¿No estoy hablando ahora?
Un hombre y una mujer
«¿Quién ha de ser?
Un hombre y una mujer.»
Tirso
Si un hombre y una mujer atraviesan calles que nadie ve sino ellos,
Calles populares que van a dar al atardecer, al aire,
Con un fondo de paisaje nuevo y antiguo más parecido a una música que a un paisaje;
Si un hombre y una mujer hacen salir árboles a su paso,
Y dejan encendidas las paredes,
Y hacen volver las caras como atraídas por un toque de trompeta
O por un desfile multicolor de saltimbanquis;
Si cuando un hombre y una mujer atraviesan se detiene la conversación del barrio,
Se refrenan los sillones sobre la acera, caen los llaveros de las esquinas,
Las respiraciones fatigadas se hacen suspiros:
¿Es que el amor cruza tan pocas veces que verlo es motivo
De extrañeza, de sobresalto, de asombro, de nostalgia,
Como oír hablar un idioma que acaso alguna vez se ha sabido
Y del que apenas quedan en las bocas
Murmullos y ruinas de murmullos?
Lezama persona
Un momento entre óleos de Mariano y manchas de humedad,
Junto a un grueso jarrón de bronce cuneiforme,
Y el soplo ladeado de la voz de doña Rosa, anunciando
Que Joseíto viene para acá: anoche
No ha dormido bien usté sabe Retamar cómo es el asma,
Era lo necesario para que llegara bamboleándose,
Y su palma húmeda pasara de encender el tabaco posiblemente eterno
A dar ceremoniosamente la mano que alzaba aquella gruta a palacio,
Aquel palacio a flor de loto conversada, a resistencia
De guerrero o de biombo de Casal.
Recogíamos el último número de Orígenes, olorosa aún la página,
Con algo de Alfonso Reyes o unos versos de un poeta de veinte años,
Y no hacíamos demorar más el ritual del Cantón.
Adelaida había guardado para entonces su silencio,
Rajado a momentos por su mejor risa valona.
La noche se abría, por supuesto, con mariposas.
Aparecían platos suspensivos, bambú y frijoles trasatlánticos
Junto al aguacate y la modestísima habichuela.
Ya habían saltado del cartucho previas empanadas,
Y por encima de alguna sopa y del marisco misterioso,
La espuma de la cerveza humeaba hasta adquirir la forma
De una Etruria filológica, calle Obispo arriba,
Posiblemente con Víctor Manuel, una pesada mañana de agosto.
Tú serás el animal, oigo decir todavía.
Los ojitos desaparecen por un instante
(Después de haber brillado como ascuas húmedas),
Tragados por la risa baritonal primero, luego aflautada
En el Bombín de Barreto.
O, grave
(Esto es más bien en sillones, frente a un obsesivo dibujo de Diago,
Un cuerpo que se curva o quizá se derrite),
La evocación sobre los tejados de La Habana,
La forifai en la mano de D'Artagnan, cruzada con la otra en el cuadro de Arche
(Pudo haber sido Arístides Fernández),
Y atrás un parque que siempre me ha hecho pensar
En la plazoleta de nuestra Universidad,
De donde baja con risa la manifestación hacia la muerte.
Todavía nos esperan extrañas aves
Posadas en los adverbios, arpas para ser reídas hasta la última cuerda,
Cimitarras entreabiertas, abandonadas por el invisible camarero
Que sirve el té frío con limón, porque aquí el café es muy malo.
Aunque, a la verdad, no puede pedirse más por un peso.
Infelices los que sólo sabrán de usted
Lo que proponen (lo que fatalmente mienten) los sofocados chillidos de la tinta;
Los que no habrán conocido el festival marino,
Aéreo, floral, excesivo, necesario,
De una noche del restorán Cantón —de una noche del mundo
Girando estrellado en torno a La Habana que nos esperaba afuera
Con billetes de lotería, algarabías descascaradas, y el viento arrastrando
Papeles de periódicos infames, y un mendigo más desesperanzado que su sombra.
7 de septiembre de 1965.
Aniversario
Me levanto, aún a oscuras, para llevar a arreglar unas ruedas del auto, que sigue roto,
Y al regreso, cuando ya ha brotado el hermoso y cálido día,
Te asomas a la ventana que da al pasillo de afuera, y me sonríes con tus ojos achinados del amanecer.
Poco después, a punto de marcharme para ir a revisar unos papeles,
Te veo cargando cubos con nuestras hijas,
Porque hace varios días que no entra agua, y estamos sacando en cubos la poca que haya en la cisterna del edificio,
Y aunque tengo ya puesta la guayabera de las reuniones, y en una mano la maleta negra que no debo soltar,
Ayudo algo, con la otra mano, mientras llega el jeep colorado,
Que demora poco, y al cabo me arrastra de allí: tú me dices adiós con la mano.
Tú me decías adiós con la mano desde este mismo edificio,
Pero no desde este mismo apartamento:
Entonces, hace más de veinte años, no podíamos tener uno tan grande como este de los bajos.
El nuestro era pequeño, y desde aquel balcón que no daba a la calle,
Pero que yo vislumbraba allá al fondo, cuando cruzaba rápido, en las mañanitas frías, hacia las clases innumerables de introducción al universo,
Desde aquel balcón, allá al fondo, día tras día me decías adiós, metida en tu única bata de casa azul, que iba perdiendo su color como una melodía.
Pienso estas cosas, parloteando de otras en el jeep rojo que parece de juguete,
Porque hoy hace veintidós años que nos casamos,
Y quizá hasta lo hubiéramos olvidado de no haber llegado las niñas (digo, las muchachas) a la hora del desayuno,
Con sus lindos papeles pintados, uno con un 22 enorme y (no sé por qué) dos plumas despeluzadas de pavorreal,
Y sobre todo con la luz de sus sonrisas.
¿Y es ésta la mejor manera de celebrar nuestros primeros veintidós años juntos?
Seguramente sí: y no sólo porque quizá esta noche iremos al restorán Moscú,
Donde pediremos caviar negro y vodka, y recordaremos a Moscú y sus amigos, y también a Leningrado, a Bakú, a Ereván;
Sino sobre todo porque los celebraremos con un día como todos los días de esta vida,
De esta vida ya más bien larga, en la que tantas cosas nos han pasado en común:
El esplendor de la historia y la muerte de nuestras madres,
Dos hijas y trabajos y libros y países,
El dolor de la separación y la ráfaga de la confianza, del regreso.
Uno está en el otro como el calor en la llama,
Y si no hemos podido hacernos mejores,
Si no he podido suavizarte no sé qué pena del alma,
Si no has podido arrancarme el temblor,
Es de veras porque no hemos podido.
Tú no eres la mujer más hermosa del planeta,
Esa cuyo rostro dura una o dos semanas en una revista de modas
Y luego se usa para envolver un aguacate o un par de zapatos que llevamos al consolidado;
Sino que eres como la Danae de Rembrandt que nos deslumbró una tarde inacabable en L'Ermitage, y sigue deslumbrándonos:
Una mujer ni bella ni fea, ni joven ni vieja, ni gorda ni flaca,
Una mujer como todas las mujeres y como ella sola,
A quien la certidumbre del amor da un dorado inextinguible,
Y hace que esa mano que se adelanta parecida a un ave
Esté volando todavía, y vuele siempre, en un aire que ahora respiras tú.
Eres eficaz y lúcida como el agua.
Aunque sabes muchas cosas de otros países, de otras lenguas, de otros enigmas,
Perteneces a nuestra tierra tan naturalmente como los arrecifes y las nubes.
Y siendo altiva como una princesa de verdad (es decir, de los cuentos),
Nunca lo parecías más que cuando, en los años de las grandes escaseces,
Hacías cola ante el restorán, de madrugada, para que las muchachas (entonces, las niñas) comieran mejor.
Y, serenamente, le disputabas el lugar al hampón y a la deslenguada.
Un día como todos los días de esta vida.
No pido nada mejor. No quiero nada mejor.
Hasta que llegue el día de la muerte.
Desagravio a Federico
En un poema (por otra parte más bien malo) acabo de leer, y me ha impresionado,
Que no se grabó tu voz, de la que tanto hablan los que te conocieron;
Que no se grabó tu voz, y que esos nuevos viejos,
Esos hombres de más de sesenta años que empiezan ahora a extinguirse en masa,
Y que fueron tus maravillados coetáneos,
Están, al morirse, llevándose consigo, borrando de la tierra la última memoria de tu voz.
Dentro de poco tiempo (digamos otros treinta años),
No quedará nadie en el planeta
Que pueda recordar cómo tú hablabas,
Cantabas,
Reías,
Presumiblemente llorabas.
Tu voz será olvidada para siempre.
Así también serás todo tú olvidado
Dentro de trescientos,
Tres mil
O treinta mil años.
Quizá se olvide hasta la idea misma de la poesía,
Eso de que eras dueño,
Y que por una parte mira a las palabras
Y por la otra al alma.
Hay pues que apresurarse
A hacerte el desagravio,
Fresca todavía la muerte.
Porque después de un deslumbramiento adolescente,
En que te pasábamos de mano en mano, hecho tan sólo un nombre, como Sócrates o Leonardo
(Los otros eran Machado, Unamuno, Martí, Neruda, Alberti.
Sólo Juan Ramón y tú
Eran Juan Ramón y Federico);
Después de entonces,
Llegaron los otros
Y vinieron los días de negarte.
Qué injusticia, Federico,
Qué injusticia —quizás imprescindible: los vivos se nutren de los muertos,
Pero no lo proclaman.
Ahora es necesario que te rindan homenaje
No sólo los discurseros
Y los que te hacen biografías y estudios,
Sino los negros magníficos que amaste y que desafían a perros y a blancos,
Las diez mil prostitutas que amenazan con desfilar por Santiago de Chile,
Los pobres muchachos equívocos, las salamandras de cinco patas, arrojados del mundo,
Los sobrantes, los estupefactos.
Y los poetas.
Ahora que vamos a tener la edad
Que es la tuya para siempre,
Es un acto de justicia
Tan fatal, tan necesaria como la otra injusticia,
Decir que teníamos razón entonces, a la salida apenas de la niñez,
Cuando Federico era un nombre electrizado,
Una llama que se intercambia en las tinieblas,
Un tesoro, un amigo inolvidable arrebatado en la noche en que empezó el invierno.
Sabías más, eras mejor, y el candor o la inocencia
O la avidez o el desamparo
Te descubrían para crecer.
Mi raro, mi sobrecogedor hermano mayor,
Antes de que desaparezcas para siempre,
Con los tobillos rotos, complicados instrumentos músicos al cuello,
Los ojos arrasados en lágrimas,
El pecho y la cabeza agujereados;
Antes de que desaparezcamos para siempre,
Voy a abrazarte, más bien emocionado,
En este viento que nos enseñaste a nombrar
Con palabras que te ibas sacando del bolsillo,
Y eso que para entonces ya estabas muerto, muerto,
Y no eras sino páginas, y ya habían empezado a perderse
Las palabras de carne y hueso que hicieron estremecer al mundo
Hasta ese agosto de 1936, hace ahora treinta años,
En que las bestias siempre al acecho te fusilaron porque sí,
Porque todo,
Porque así se terminan los poetas.
A mi amada
En el Día de los Enamorados, el domingo, he despedido a mi amada.
Subió al ómnibus de la mano de su compañero,
Que en la otra mano llevaba una guitarra remendada.
Se sentaron sonrientes en el primer asiento: ella ocultaba su tristeza con un giro de sus bellos ojos,
Y él estaba ya proyectando aventuras, cacerías, veladas con música.
Los rodeaban nuevos amigos que aún ignoraban que lo eran:
Iban a empezar a conocerse en un largo viaje,
Cambiando de avión en Madrid, en Roma, hasta llegar a su destino,
Su destino de médicos durante dos años.
Fui a buscar una flor, o al menos una hoja de árbol,
Para dársela como hacía cuando ella regresaba cada domingo a su beca.
Pero el ómnibus empezó a ronronear, y tuve que regresar de prisa.
Mi amada había descendido y me esperaba en la calle.
Apenas nos abrazamos. No teníamos tiempo. Quizá tampoco teníamos fuerza.
Regresó a su asiento. Movimos nuestras manos en el aire del mediodía.
Sé que lleva en su maletín dos dólares y unos centavos y una novela alucinada.
Confío en que le duren los tres días del viaje.
Luego empezará su otra vida, su otra novela, de médica en África,
De médica en Zambia, adonde mi hija ha marchado,
En el Día de los Enamorados, de la mano de su gallardo compañero de barba roja.
—Sé útil. Sé feliz. Este triste está orgulloso de ti.
Te espero siempre, amada.
Duerme, sueña, haz
«Duerme bajo los Ángeles, sueña bajo los Santos»
Rubén Darío
Echan abajo muros que nunca debieron existir
Y levantan o refuerzan otros que no deben existir tampoco
Y un día serán a su vez abajados con estruendo.
Avanzan tanques en la sombra.
Derriban estatuas de gallardos combatientes
Cuyas imágenes verdaderas fueron erigidas para siempre en el alma.
Desaparecen o aparecen o se desgarran países
Y otros son invadidos, mutilados,
Y hay lugares donde se celebra con fiestas de colores el crimen
Que denuncia una vocecita de niña sola entre altos cristales.
Cambian de rumbo armas que ahora sólo apuntan al Sur.
Y tú,
Príncipe, campeón, pirata, capitán, copo de plumas,
Robin por ahora de bosques de lino,
Tigre rojo
En quien tras muchas décadas han reaparecido enlazados
Los nombres de los hijos mayores
De quienes se alegrarían tanto de saberlo
Si no fueran ya polvo en la sombra, sombra en el polvo;
Tú,
Deseado en largas noches de África,
Concebido en Cuba por amor, para el amor,
Sin saber que en tus hombros hoy de rosa
Debes sostener las constelaciones de fuego y la historia,
Más rigurosa, más implacable que las constelaciones,
Estás cumpliendo tus primeros dos meses de haber venido
A este extraño planeta, a esta increíble casa en llamas.
Y como naciste águila y no serpiente de cascabel,
Potro libre en la llanura y no borrego,
Te toca rehacerla y engrandecerla
Palmo a palmo,
Trino a trino,
Flor a flor,
Perdónalos.
Perdónanos.
Perdóname,
Phocás.
Otro poema conjetural
(J.L.B., 1899-1999)
Así como descreí (al menos eso he repetido) de la fama,
Descreí también de la inmortalidad,
Y es claro que hoy finado no puedo ser quien traza o dicta estas líneas falsamente póstumas,
Pero no es menos claro que ellas no existirían sin las que yo produje de veras,
Si es que yo y de veras tienen sentido en el extrañísimo universo
(Algún curioso habrá reparado en que ese superlativo no podría ser mío,
Pero eso no da autenticidad a las restantes palabras).
Afirmé que la duración del alma arbitraria está asegurada en vidas ajenas,
Y nada puedo hacer para impedir quedar en el autor que me atribuye este texto,
Y en muchos otros autores inconciliables.
Acaso en mí también fueron inconciliables los rostros, los estilos que asumí,
Y sin embargo hace tiempo los vanos diccionarios, las vanas historias de la literatura
Los han reunido bajo tres palabras, entre dos fechas,
De las cuales soy el abrumado, el imaginario prisionero, no la realidad.
Qué mal he sido leído con demasiada frecuencia.
Cómo no repararon en que laberintos, bibliotecas, tigres, espadas, saberes occidentales y orientales
Eran transparentes metáforas del pobre corazón de aquel muchacho
Que simplemente quería ser feliz con una muchacha
Como sus amigos corrientes en Buenos Aires o en Ginebra.
Al evocar mis antepasados, los presenté en mármol o bronce, y fingí ignorar
Que ellos mezclaron con sus batallas lágrimas, ayes y amores.
La tristeza, la soledad, la desolación contribuyeron a que existieran mis páginas perfectas,
Pero yo habría cambiado tantas de esas páginas
Por haber besado labios que nunca besé.
Dije abominar de los espejos, y no se entendió que lo que quería era verme reflejado
En ojos oscuros y claros bajo la gran luna de oro
O en la penumbra de la alcoba.
Me han atribuido la indeseable paternidad
De vocingleras sectas literarias y cenáculos de eruditos,
Cuando yo quería ser padre de hijas e hijos de carne y hueso.
Nadie extrañe dónde decidí quedar enterrado
Si antes no me entendió ni me ayudó a salir de mi celebrada cárcel.
Lamenté no haber tenido el valor de mis mayores,
Pero ahora que nadie puede censurármelo como jactancia
Proclamo que no fui menos valiente al afrontar una adversidad atroz.
Hubiera preferido muchas veces la bala en el pecho o el íntimo cuchillo en la garganta
Antes que el espanto que contemplé en mí
Mientras pude contemplar.
No se olvide que no soy quien escribe estos versos.
No los escribe nadie.
1999
Victoria
Volví a verla en el hospital de cancerosos
Donde mi padre se moría.
Le pedí que me lo cuidara
Y me respondió que ella lo hacía con todos,
Con todas.
Al regresar yo, ella estaba
Fregando de rodillas el piso con luz en el rostro.
Le llevaba una rosa roja, y me dijo
Que la aceptaría esa única vez,
Porque seguramente yo ignoraba que ellas
No podían (ni querían) recibir ningún regalo.
¿Ni siquiera un libro? ¿No había al menos un libro que necesitara?
Ni siquiera un libro.
Cuando yo era un muchacho tímido y solitario al que quizá no llegó a saludar,
Ella era de los mayores en la Facultad de Filosofía y Letras,
La de la inolvidable belleza morena,
La inteligente, la grave, la audaz.
Queríamos hacer un mundo mejor
Que ese cruel y feo y sin embargo extrañamente amado
En que nos había tocado nacer,
Y buscábamos en libros respuestas a nuestras preguntas,
En libros atestados de preguntas que a menudo nos distraían.
Se fue a Francia antes que nosotros, para seguir buscando.
Ricardo, con su férvida voz neblinosa,
Me habló luego de ella, de lo que estaba ocurriendo en ella.
Estudiaba con un gran maestro, a quien tanto admirábamos
Por lo que conocía y por lo que padecía.
El maestro se dio cuenta de quién era y le pidió que quedara a su lado.
Pero ella ya no podía hacerlo.
No podía quedar junto a nadie, en ningún lugar.
Otro (así creía ella) la había conquistado.
Para nadie sería su belleza.
Para nadie su avidez de saber, su necesidad de justicia.
O para todos.
Me dicen que estuvo en Asia sirviendo oscuramente, como hizo siempre adonde la enviaran.
La había encontrado en Santiago de Cuba, en 1959.
Gris era su ropa, y alumbrada su sonrisa.
Ha muerto no hace mucho, atravesando la Isla en un humilde tren
En que viajaba con otras monjas como ella.
Se sintió mal. Fue al baño, de donde no salió viva.
El corazón.
Ahora no puedes impedirme que ponga una flor sobre tu sombra,
Victoria. ¿Victoria?
¿Y Fernández?
A los otros Karamasov
Ahora entra aquí él, para mi propia sorpresa.
Yo fui su hijo preferido, y estoy seguro de que mis hermanos,
Que saben que fue así, no tomarán a mal que yo lo afirme.
De todas maneras, su preferencia fue por lo menos equitativa.
A Manolo, de niño, le dijo señalándome a mí
(Me parece ver la mesa de mármol del café Los Castellanos
Donde estábamos sentados, y las sillas de madera oscura,
Y el bar al fondo, con el gran espejo, y el botellerío
Como ahora sólo encuentro de tiempo en tiempo en películas viejas):
«Tu hermano saca las mejores notas, pero el más inteligente eres tú.»
Después, tiempo después, le dijo, siempre señalándome a mí:
«Tu hermano escribe las poesías, pero tú eres el poeta.»
En ambos casos tenía razón, desde luego,
Pero qué manera tan rara de preferir.
No lo mató el hígado (había bebido tanto: pero fue su hermano Pedro quien enfermó del hígado),
Sino el pulmón, donde el cáncer le creció dicen que por haber fumado sin reposo.
Y la verdad es que apenas puedo recordarlo sin un cigarro en los dedos que se le volvieron amarillentos,
Los largos dedos en la mano que ahora es la mano mía.
Incluso en el hospital, moribundo, rogaba que le encendieran un cigarro.
Sólo un momento. Sólo por un momento.
Y se lo encendíamos. Ya daba igual.
Su principal amante tenía nombre de heroína shakesperiana,
Aquel nombre que no se podía pronunciar en mi casa.
Pero ahí terminaba (según creo) el parentesco con el Bardo.
En cualquier caso, su verdadera mujer (no su esposa, ni desde luego su señora)
Fue mi madre. Cuando ella salió de la anestesia,
Después de la operación de la que moriría,
No era él, sino yo quien estaba a su lado.
Pero ella, apenas abrió los ojos, preguntó con la lengua pastosa: «¿Y Fernández?»
Ya no recuerdo qué le dije. Fui al teléfono más próximo y lo llamé.
Él, que había tenido valor para todo, no lo tuvo para separarse de ella
Ni para esperar a que se terminara aquella operación.
Estaba en la casa, solo, seguramente dando esos largos paseos de una punta a otra
Que yo me conozco bien, porque yo los doy; seguramente
Buscando con mano temblorosa algo de beber, registrando
A ver si daba con la pequeña pistola de cachas de nácar que mamá le escondió, y de todas maneras
Nunca la hubiera usado para eso.
Le dije que mamá había salido bien, que había preguntado por él, que viniera.
Llegó azorado, rápido y despacio. Todavía era mi padre, pero al mismo tiempo
Ya se había ido convirtiendo en mi hijo.
Mamá murió poco después, la valiente heroína.
Y él comenzó a morirse como el personaje shakesperiano que sí fue.
Como un raro, un viejo, un conmovedor Romeo de provincia
(Pero también Romeo fue un provinciano).
Para aquel trueno, toda la vida perdió sentido. Su novia
De la casa de huéspedes ya no existía, aquella trigueñita
A la que asustaba caminando por el alero cuando el ciclón del 26;
La muchacha con la que pasó la luna de miel en un hotelito de Belascoaín,
Y ella tembló y lo besó y le dio hijos
Sin perder el pudor del primer día;
Con la que se les murió el mayor de ellos, «el niño» para siempre,
Cuando la huelga de médicos del 34;
La que estudió con él las oposiciones, y cuyo cabello negrísimo se cubrió de canas,
Pero no el corazón, que se encendía contra las injusticias,
Contra Machado, contra Batista; la que saludó la Revolución
Con ojos encendidos y puros, y bajó a la tierra
Envuelta en la bandera cubana de su escuelita del Cerro, la escuelita pública de hembras
Pareja a la de varones en la que su hermano Alfonso era condiscípulo de Rubén Martínez Villena;
La que no fumaba ni bebía ni era glamorosa ni parecía una estrella de cine,
Porque era una estrella de verdad;
La que, mientras lavaba en el lavadero de piedra,
Hacía una enorme espuma, y poemas y canciones que improvisaba
Llenando a sus hijos de una rara mezcla de admiración y de orgullo, y también de vergüenza,
Porque las demás mamás que ellos conocían no eran así
(Ellos ignoraban aún que toda madre es como ninguna, que toda madre,
Según dijo Martí, debiera llamarse maravilla).
Y aquel trueno empezó a apagarse como una vela.
Se quedaba sentado en la sala de la casa que se había vuelto enorme.
Las jaulas de pájaros estaban vacías. Las matas del patio se fueron secando.
Los periódicos y las revistas se amontonaban. Los libros se quedaban sin leer.
A veces hablaba con nosotros, sus hijos,
Y nos contaba algo de sus modestas aventuras,
Como si no fuéramos sus hijos, sino esos amigotes suyos
Que ya no existían, y con quienes se reunía a beber, a conspirar, a recitar,
En cafés y bares que ya no existían tampoco.
En vísperas de su muerte, leí al fin El Conde de Montecristo, junto al mar,
Y pensaba que lo leía con los ojos de él,
En el comedor del sombrío colegio de curas
Donde consumió su infancia de huérfano, sin más alegría
Que leer libros como ése, que tanto me comentó.
Así quiso ser él fuera del cautiverio: justiciero (más que vengativo) y gallardo.
Con algunas riquezas (que no tuvo, porque fue honrado como un rayo de sol,
E incluso se hizo famoso porque renunció una vez a un cargo cuando supo que había que robar en él).
Con algunos amores (que sí tuvo, afortunadamente, aunque no siempre le resultaran bien al fin).
Rebelde, pintoresco y retórico como el conde, o quizá mejor
Como un mosquetero. No sé. Vivió la literatura, como vivió las ideas, las palabras,
Con una autenticidad que sobrecoge.
Y fue valiente, muy valiente, frente a policías y ladrones,
Frente a hipócritas y falsarios y asesinos.
Casi en las últimas horas, me pidió que le secase el sudor de la cara.
Tomé la toalla y lo hice, pero entonces vi
Que le estaba secando las lágrimas. Él no me dijo nada.
Tenía un dolor insoportable y se estaba muriendo. Pero el conde
Sólo me pidió, gallardo mosquetero de ochenta o noventa libras,
Roberto Fernández Retamar nació en La Habana, Cuba, el 9 de junio de 1930. Poeta, ensayista, cofundador y actual director de Casa de las Américas. Fue colaborador de la Revista Orígenes. Doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana. Premio Nacional de Literatura 1989. Obra poética: Elegía como un himno, 1950; Patrias. 1949-1951, 1952; Alabanzas, conversaciones. 1951-1955, 1955; Vuelta de la antigua esperanza, 1959; En su lugar, la poesía, 1959; Con las mismas manos. 1949-1962, 1962; Historia antigua, 1964; Poesía reunida. 1948-1965, 1966; Buena suerte viviendo, 1967; Que veremos arder, 1970; A quien pueda interesar. (Poesía 1958-1970), 1970; Cuaderno paralelo, 1973; Circunstancia de poesía, 1974; Revolución nuestra, amor nuestro, 1976; Palabra de mi pueblo. Poesía 1949-1979, 1985; Circunstancia y Juana, 1980; Juana y otros poemas personales, 1981, Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío; Poeta en La Habana, 1982; Hacia la nueva, 1989; Hemos construido una alegría olvidada. Poesías escogidas (1949-1988), 1989; Mi hija mayor va a Buenos Aires, 1993; Algo semejante a los monstruos antediluvianos. Poesías escogidas 1949-1988, 1994; Las cosas del corazón, 1994; Una salva de porvenir, 1995; Aquí, 1995, Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde; Esta especie de poema. Antología (sic) poética, 1999; Versos, 1999. Al decir de José Lezama Lima, Roberto Fernández Retamar es uno de los más significativos poetas de su generación... Es muy cubano, curtido por el árbol que golpea el árbol universal del conocimiento. Se esboza en él una alegría que marcha acompañada del destino opulento del cubano, del cubano mejor, que es universalmente sencillo."