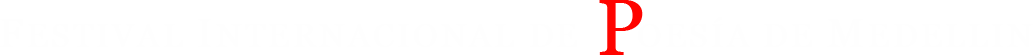Stefan Hertmans, Bélgica

Por:
Stefan Hertmans
Traductor:
Gonzalo Fernández Gómez

27º Festival Internacional de Poesía de Medellín
Julio 8-15, 2017

Melancolía vital
Especial para Prometeo
La poesía no se impone, se expone
Paul Celan
De Hölderlin el convencimiento de que la poesía encierra el verdadero significado del habla humana, y que dicho significado no es precisamente goethiano ni se manifiesta como algo incuestionable o evidente; de T.S. Eliot el convencimiento de que ese habla existe por gracia de una fusión entre lo ancestral y lo moderno; de Gottfried Benn la fuerza angulosa del expresionismo, el convencimiento de que el verso contemporáneo debe tener el descaro de enfrentarse a toda cultura de elegancia gratuita y que su belleza debe poder ir a contracorriente; de Rilke el convencimiento de que el verso perfecto es una cuestión de un orden muy concreto de las palabras al que uno llega tras pulir su sensibilidad durante una vida entera; de Paul Celan el recuerdo de la dolorosa imposibilidad de la expresión poética, que es justo su fuerza para evocar todo aquello que se puede sugerir pero nunca pronunciar, una verdad casi psicoanalítica que determina las reglas de la poética contemporánea; del poeta flamenco Maurice Gilliams el anhelo proustiano de fraguar con la fiebre del recuerdo una imagen diáfana y sensorial; de W.H. Auden el convencimiento de que incluso las formas poéticas aparentemente más desenfadadas pueden ser el resultado de un concienzudo trabajo de artesanía literaria, fruto del cual surge cierta sensibilidad para la ironía —un modo de hablar tongue in cheek— que nunca exige el protagonismo absoluto. Pero ¿qué queda entonces de mí en las poesías que escribo? Todo y nada: el convencimiento de que la originalidad es un proceso mimético, la amalgama exclusiva que, queramos o no, nos pertenece irrevocablemente en un sentido existencial; el convencimiento de que la poesía no admite soluciones fáciles, pero tampoco jueguecitos de esnobismo y distinción. Y por último, el convencimiento de que la poesía no proclama ningún convencimiento, sino que fija en la memoria el siempre inexplicable torrente de manifestaciones humanas —creando así un modelo que tal vez sirva para inspirar algún tipo de modestia en aquellos tan seguros de sí mismos como para atreverse a explicar el mundo—, porque el lenguaje evoluciona con nosotros, no nosotros con él. La poesía como acto de resistencia contra la retórica.
Incluso admitiendo como cierta la afirmación de Theodor W. Adorno de que la literatura no es más que una sutil forma de filisteísmo, se puede decir que, en cualquier caso, tiene el extraño poder de conducirnos una y otra vez por la senda de la trivialidad sistematizada hasta problemas irresolubles y por lo tanto relevantes como, por ejemplo, el ineludible cliché de por qué diablos queremos decir o expresar algo. Un cliché que, a juzgar por las polémicas que surgen en la prensa entre contendientes enrocados en su verdad, no es inofensivo. Este juego —Gottfried Benn lo llamaba irónicamente Satzbau, “construcción de frases”, un ejercicio inexplicable similar a hacer dibujitos distraídamente en un trozo de papel, pero en un sentido elevado— tiene en cualquier caso una consecuencia tangible para quien lo practica, porque hace sufrir. Uno va encadenando palabras y su mirada se vuelve cada vez más crítica, se acaba convirtiendo en víctima de su creación. Ahora que algunos proclaman a los cuatro vientos el fin de la estética, postulando en su lugar una estética postmoderna definitiva, nos encontramos más solos que nunca, que es la única posición desde la que la poesía puede tener algo que decir. Pero también fue Adorno quien insistió hasta la saciedad en que únicamente la individualidad artística puede tener relevancia social, porque lo personal, una vez pulidas las ideas, es lo que aporta una y otra vez el necesario matiz a las generalizaciones del pensamiento político, económico y filosófico. La dialéctica poética por necesidad, para sobrevivir.
“Ni felicidad ni ideales, sino trabajo bien hecho” (Hölderlin). La poesía no está al servicio de la felicidad, y mucho menos de los ideales. Lo único que tiene que hacer la poesía, como dijo Beckett en una ocasión, es aprovechar con acierto sus extraordinarias posibilidades de fracasar eternamente. Tal vez así pueda seguir constituyendo una pequeña parte de la alegoría de la existencia humana. De esta forma se origina una tensión interior, un efecto de las paradojas, una especie de conciencia ofendida y una dialéctica también ofendida, donde lo implícito, aquello que se calla, está presente con la misma intensidad que lo explícito. ¿Se ha quedado obsoleta la poesía ante la corriente imperante de superficialidad mundana? Pues mucho mejor, porque esa es precisamente la única oportunidad que le queda de recuperar su autonomía.
Porque el verdadero significado de lo que queremos decir con la poesía se encuentra en la conciencia de su posición marginal, que al mismo tiempo le confiere la opción de la radicalidad. Y ese es además, en mi opinión, el punto en el que la lírica posee un valor filosófico y crítico, puesto que se niega a recorrer el camino marcado por la racionalidad y prefiere expresar aquello que le preocupa de forma crítica, lúcida y susceptible de diversas interpretaciones.
Dar forma concreta a nuestros pensamientos abstractos a través de un sujeto experimentado líricamente, esa es la tarea crítica de la lírica. Porque con ello se abre la posibilidad, incluso para el poema más introvertido, de hacer mella en el discurso político —permanente objeto de discusión— con modos de expresión originales y, de esa forma, decir algo sobre las relaciones humanas. En este sentido, la poesía no solo constituye una vía alternativa para hablar del mundo, sino que además tiene el poder de socavar el discurso pervertido del poder y las instituciones con su recordatorio de la impotencia implícita en todo acto de habla. Esto no quiere decir que a continuación deba haber respuestas, sino únicamente que, de haberlas, hay que desconfiar de ellas. Hay un elemento de consternación y desengaño en la observación de los testimonios rotos y fragmentarios que ha ido dejando un siglo y medio de arte moderno, y no hace falta insistir en todos los lugares comunes existentes al respecto para ver que ocultan una conciencia del dolor de la que se desprenden significados insospechados, incluso indeseables; que la poesía es una mascarada que promete desenmascaramientos; que, por la forma que tiene de decir las cosas, se dirige al mundo de forma directa, en vez de cometer la ingenuidad de querer describirlo. Un mundo al que podemos hablar, pero que no se deja describir, he ahí la simiente, yo creo, del prurito de escribir del poeta. Una idea que encontré también literalmente en Paul Celan.
Mi primer libro de poemas, publicado en 1984, contenía de hecho cincuenta ejercicios celanianos de reducción de ideas a su mínima esencia que me hicieron sudar tinta durante cinco años; y si llegué a comprimir tanto el dolor, la esperanza y todas las cosas susceptibles de ser descritas, fue por miedo a excederme y a que me traicionaran el sentimiento y la sobrestima de mis posibilidades. Ahora, muchos años y poemarios después, escribo con frecuencia poemas más largos y detallados; he escrito poemas sobre mi hijo durmiendo y sobre el recuerdo de un domingo por la mañana, he escrito poemas eróticos, he probado todas las formas libres y me he impuesto todo tipo de esquemas, he mezclado ensayo con poesía, he escrito poemas narrativos en los que las alegorías, sin embargo, se oponen diametralmente a la narratio. He visto surgir, en definitiva, un tipo de poesía que solo puede ser mía, con todas las limitaciones y libertades que ello implica. Pero lo que no he hecho nunca es escribir un poema partiendo de una teoría establecida de antemano, pues mis propias ideas sobre la posición del ser humano en relación con el lenguaje me harían recelar de mí mismo antes de empezar a escribir. De modo que siempre me han salido poemas que derriban todas las certezas poéticas y revientan todos los convencimientos soñados, sin que haya surgido con ello nada en absoluto que me otorgue el derecho a componer una teoría basada en ciertas ideas sobre la poesía. Cuanto más se fue ampliando mi mirada al escribir, más me perseguía el carácter personal de esta ocupación, en un juego dialéctico entre lenguaje y existencia que solo la poesía es capaz de generar de esa forma. El habla empezó con gran dificultad, insegura y titubeante, en algún punto de aquellos primeros poemas, pero nunca dejó de mostrarme, inasequible al desaliento, el camino que había de seguir, hacia las fronteras de lo que había dicho, hacia la permanente traición creativa de lo que hasta entonces había considerado certezas inamovibles, hacia la confianza plena en las propias palabras, sin hablar como un oráculo ni caer en el hermetismo, pero siempre con la duda a mi lado, como un interlocutor crítico. El tema resultó ser la conciencia, la presencia de una especie de fuerza expansiva en todo lo que uno escribe, una locomotora que viaja de noche sin vía a través de un paisaje todavía desprovisto de significado, dejando a su paso un rastro —la huella de su existencia— que se va haciendo visible poco a poco, como si el escritor fuera un tren que va creando su propia vía a medida que avanza. De esa forma creé mi propio camino, una vía para aquello que sin mí no tendría razón de ser. Detrás del poeta parece haber evidencias de una vida y una obra, pero él solo ve un vacío ante sí. No obstante, la vía que va quedando a su paso es un trazado sencillo, aunque impredecible; nos muestra lo que no sabíamos de antemano, en concreto, que el escritor debe cruzar continuamente fronteras existentes en su interior en busca de un horizonte aurático y que, al avanzar, va cubriendo el camino con la historia de su presencia física en el mundo, la presencia de un cuerpo que en realidad soñamos, el centro de todos los instantes, efigies y paisajes que todos, individualmente, llevamos con nosotros. El objeto secreto de la poesía es la correspondencia entre ese cuerpo que soñamos para nosotros mismos y la forma que va tomando el poema. Por eso la lírica no puede hablar nunca de sí misma en sentido teórico y explícito sin hacer referencia a ese cuerpo soñado, un cuerpo que la filosofía designa con conjuros como mundo, lenguaje y espacio, pero al que la poesía prefiere referirse con palabras más cotidianas, aunque por ello también de apariencia más engañosamente sencilla, como insecto, gasolina o sala de espera, palabras encriptadas que siempre hablarán, por supuesto, de conceptos como tierra, nombre y hogar.
Tal vez por el hecho de que este problema de la concretización de procesos mentales me resulta fascinante, muchas veces encuentro inspiración en las artes plásticas o, al menos, en una percepción plástica, a través de metáforas, de mi entorno. Escribir es para mí nombrar las cosas con la mirada, nombrar con atención pero distanciamiento, idea que encontré también en forma de experiencia traumática en las duras visiones de Georg Trakl.
Walter Benjamin buscaba formas de introducir metáforas líricas en sus ensayos para restablecer el vínculo de la filosofía y la poesía con el mundo y, de esta manera, poder hacer de cada metáfora una metonimia. La poesía es muchas veces una búsqueda de tensión entre metáfora y metonimia, un continuo intento de intercambiar sus lugares. De esta forma se genera una crisis de identidad, aparece una interrogante sobre la auténtica relación entre nosotros y el mundo a través de un lenguaje corporal, un lenguaje que surge de la manera en que experimentamos nuestro propio cuerpo. Quien quiera leer poesía deberá estar dispuesto a aceptar literalmente, en un determinado nivel, cualquier tipo de figura estilística, porque, de lo contrario, estará traicionando el lenguaje específico de la lírica. Hablar en sentido figurado es cosa de políticos y diplomáticos. El poeta se expresa literalmente, especialmente en sus metáforas más descabelladas. Soy consciente de que los espíritus sofisticados consideran esta idea una forma de ingenuidad; pero quien no sea capaz de mirar como un niño, no podrá entrar nunca en el mundo de la gran poesía. Nietzsche llamaba a esto la seriedad mortal del juego. Dicha seriedad no tiene por qué ser siempre mortal, nada más lejos de mi visión. Pero en estos tiempos en que ya casi nadie cree en ella, no se le puede prestar peor servicio a la poesía que negarle su capacidad de volver a la literalidad de las palabras, su etimología, su pasado oculto o sus imágenes obsoletas, olvidadas. Negarle, en definitiva, su historia.
Por otro lado, hay que atreverse a desvincular mentalmente la metonimia del objeto concreto que describe o de la anécdota que la une al sustantivo en cuestión, porque si no, traicionaremos a la poesía precisamente en lo tocante a su imaginación inaprensible, que es su única manera de seguir hablando del mundo y de la experiencia. Colocar un espejo frente a otro es la única forma que tenemos de vernos la espalda y adquirir conciencia de nosotros mismos desde una perspectiva exterior (en la medida en que no nos tapemos la vista a nosotros mismos), de la misma forma que cada poema, con su doble espejo de metáfora y objeto, encierra una forma de ver algo que la mayoría de las veces escapa a nuestra mirada a causa de nuestra propia presencia. Gottfried Benn comparó la palabra “yo” en una poesía con una termita que irá royendo poco a poco la madera de la composición hasta destruir por completo su significado. Nosotros, que varias generaciones después nos hemos liberado del yugo de estrictos tratados de teoría poética, sabemos en cualquier caso que la palabra yo, siguiendo la archicitada máxima de Rimbaud, siempre acaba saliendo de nosotros para señalar a un desconocido envuelto en sombras que los espejos del poema ponen en primer plano. Con ello, el poema compensa al menos un poco la continua traición a nuestro siempre elusivo yo.
De esa forma, la poesía cura la herida que ella misma había abierto en la conciencia, y no deja de hacerlo mientras haya otros ojos para leer e intuir, para traer al presente una y otra vez la misma imagen milenaria y mantener vivo ese proceso para la comunidad de lectores de poesía, por muy reducida que haya quedado en este mundo dominado por la prisa y los fuegos de artificio.
La poesía como crítica de la razón instrumental, ese fue sin duda el sueño del modernismo en su sentido histórico, y tal vez haya llegado el momento de atrevernos de nuevo a ser lo bastante audaces de poner esta cuestión otra vez encima de la mesa en un mundo que sucumbe a su propia sobredosis de ironía. Este valor crítico de la poesía ataca viejos convencimientos oxidados renunciando a convertirse él mismo en convencimiento y haciendo de cada poema una exégesis de nuestros hábitos de pensamiento y de nuestra imaginación, pero manteniéndose al margen, puesto que habla de algo que siempre está necesariamente ausente (de lo contrario no se trataría de poesía…). Porque la poesía no puede estar al servicio de nada, excepto de sí misma; no puede ser Ilustración, solo puede formular su propia luz, haciendo referencia al mismo tiempo a las extensas tinieblas que intuye detrás de las palabras; porque es consciente de que da expresión a algo que está fuera de ella, pero no por eso más cerca del hombre o de aquello que, con sorprendente ingenuidad, se obstinan en llamar “la realidad”. Según Schelling, el arte comienza allí donde el conocimiento abandona al hombre; allí donde florece el arte, los buldóceres de la ideología, la ciencia y la moral llegarán siempre demasiado tarde.
La poesía no tiene utilidad, no es asertiva y emancipa de forma completamente extraterrestre pero dolorosa, sumergiendo a la conciencia en dilemas; su Ilustración es más radical que el positivismo. Su doctrina de la experiencia no se deja encuadrar en empirismo unívoco, sino en el difícilmente descriptible círculo de toda la comprensión humana, en el que se superponen la intuición y el sentido de la estructura. En ese sentido, la doctrina de la experiencia de la poesía consiste en un ejercicio de comprensión filosófica en el que el sentido común, ese pequeño saboteador que actualmente se hace pasar por inteligencia crítica, puede extraviarse fácilmente. Pero a pesar de todo, dicho saboteador no es mal sirviente. Se le pueden enseñar cosas sobre lo que dice la poesía, puede contribuir a perfeccionar las reglas, forjar anzuelos, dar más vehemencia a las cosas o aportar el grano necesario de ironía para que el poema sea tolerable. La única pega es que es demasiado apresurado y siempre se afana en explicarlo y comprenderlo todo de forma unívoca. Pero goza de mucha más popularidad que sus anticuados parientes, el conocimiento y la sensibilidad, y tiene buenas relaciones con la gente bien vestida de los medios. Para el poeta no es fácil conservar la amistad de este hábil sirviente, pero tiene que conseguirlo como sea por el bien del sueño humanista perdido: que los poetas escriben poesía para que el mundo pueda decir algo de sí mismo, a pesar de que muchos de ellos ya no le dan prioridad a este tipo de crítica.
La poseía, por mucho que evite nombrar las cosas directamente, se dirige siempre al impensado e impensable Otro, la abstracción más compleja de su lenguaje, y al hablar sobre ese Otro se convierte en Algo, una presencia que adquiere sentido en el vaivén dialéctico entre heteronomía y autonomía, entre la referencia a cuestiones externas y la existencia independiente. No constituye un diálogo tradicional con el Otro, pero, encuadrando lo otro cada vez en nuevas reglas, intenta introducir en el mundo una red de referencias en la que el Otro se pueda reconocer a través de su propio conocimiento. En dicha red, el reflejo que intuye toda comprensión humana se convierte en un abismo de recuerdos. Esta idea, defendida por Paul Celan en El meridiano, tiene dos niveles, los mismos que promete Kant al lector de la Crítica del discernimiento: la convergencia de la intuición y la razón. Estos conceptos se encuentran en perpetua tensión dialéctica y muestran el verdadero y profundo diálogo de la poesía: el diálogo entre mundos existentes en la conciencia. Esa es precisamente la fuerza que posee toda la lírica que me cautiva, en la que el hecho de que el lector se ve obligado a cambiar continuamente de nivel constituye la garantía de un sentido crítico.
Ahora que la poesía ha abandonado o desaprovechado su tarea de representante de la cultura, ha intercambiado también una parte de su nivel de conocimientos por una mayor noción trágica; durante el siglo pasado se recluyó con frecuencia en sus propios quehaceres, a veces juguetona, a veces frívola, degradándose a una forma de macramé literario. Con ello, siguiendo la llamada de las artes plásticas en favor de una estética del arte por el arte, ha completado su alejamiento de las cuestiones económicas y de Estado, a las que en su fase épica, durante siglos, no hizo ascos. Antes de Auschwitz, la poesía, a la luz de su audacia goethiana, tampoco le hacía ascos a la guerra y ese tipo de cosas, renegando de su valor crítico tout court, para tomar parte así en el poder simbólico.
Hasta tal punto tenía razón Adorno con su frase sobre la imposibilidad de la poesía después de Auschwitz, que desde ese momento ya no se puede escribir poesía representativa; para la conciencia moderna, la lírica es en gran medida la renuncia voluntaria a la representación de cualquier ideología. Pero pensar que esa es la razón por la que se ha convertido en algo marginal es un equívoco; precisamente porque ella misma se ha puesto fuera de juego, aparecen oportunidades de una nueva radicalidad.
Con la penetración generalizada de las ideas lacanianas sobre lenguaje y conciencia, el poeta se ha visto arrinconado durante mucho tiempo, porque resultó que no había ningún lugar donde el hombre pudiera escapar al afán de poder. Traumatizados por este pensamiento, muchos poetas se convirtieron en una especie de entretenedores irónicos que cobraban por reírse de sí mismos rimando encima de un escenario.
Esto, de por sí, es una tragicomedia. Y ese dolor tragicómico, ese desengaño, constituye el motor secreto de todo intelectual contemporáneo. De modo que ya va siendo hora de que el poeta abandone la coquetería y admita que quiere y debe ser un intelectual torpe pero crítico, no un simple saltimbanqui que anda a la gresca con los medios. Porque el dolor por las limitaciones humanas es desde el inicio de la modernidad el secreto crítico de la poesía, e incluso la fuerza que la ha propulsado hacia delante desde las astucias de Novalis. La poesía contemporánea constituye una forma vital de melancolía. Por eso resulta “difícil” para las revistas semanales, muchas veces insoportable, extraterrestre, ingenua o qué se yo, cuando es precisamente esa poesía difícil, árida, la que debe ser capaz de cambiar nuestra vida de forma repentina sacudiendo nuestra conciencia, como le ocurrió a Rilke ante aquel arcaico torso de Apolo, de manera que no terminó su mundialmente famoso soneto con el quid de aquella virtuosa descripción de la mirada ausente, sino con un último golpe directo a la mandíbula que lo dice todo sobre el impacto de la poesía para el lector sensible, eterno exégeta de la imperfección de la existencia: Debes cambiar tu vida.
No sé si yo logro siquiera un instante todo esto; pero un hombre debe atreverse a soñar en relación con las cosas en las que malgasta su vida, especialmente cuando esas cosas destacan por su aparente inutilidad y, por ello, se aproximan al concepto de belleza, porque, al igual que esta, no es posible determinar por qué, con qué medios y de qué manera nos conmueven, como la muy citada transeúnte de Baudelaire, que en la luz de sus ojos lleva ya el negro ominoso —cielo lívido donde germina el huracán—, anunciando que la noche cubrirá de sombras nuestras horas de desvelo. Hasta que ya solo pensamos en el deseo y en la muerte.
Tal vez le ocurra a la poesía lo mismo que a los residuos de dioses antiguos sobre los que escribe Roberto Calasso en su inolvidable libro La literatura y los dioses, de quienes solo quedan retazos “como jirones al viento en un campamento abandonado”. Y sin embargo, continúa, no se puede concebir el arte moderno sin esos residuos de dioses perdidos.
En relación con el tratamiento que da Baudelaire a dichos retazos, escribe el autor italiano: “Pero ¿por qué recurre a un tono tan afectado? El motivo es evidente: estaba ocurriendo algo muy peligroso, o mejor dicho, ya había ocurrido. Los dioses paganos se habían fugado de los rincones ocultos de la retórica, donde según muchos estaban encerrados para siempre. Pero un día los nichos aparecieron vacíos. Y en ese momento, aquellos nobles fugitivos (quei nobili latitanti) se mezclaron burlonamente entre las muchedumbres de las metrópolis”.
Poemas Prometo # 68-69
Stefan Hertmans nació en Bélgica en 1951. Es uno de los principales poetas y escritores de la lengua holandesa actualmente. También es novelista, narrador, ensayista, dramaturgo, guitarrista de jazz y profesor universitario de Filosofía del Arte.
Su libro Goya como perro, 1999, fue aclamado cumbre de su obra y de la poesía holandesa y flamenca de hoy. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio Estatal Belga. Algunos de sus libros publicados en español: Ciudades: relatos en el camino; El silencio de la tragedia; Tiranía del tiempo; y Fuegos artificiales, dijo ella.
En sus palabras: “Estoy convencido de que la poesía es un medio en el cual se crean realidades, porque la lengua allí adquiere una función creadora en lugar de descriptiva. Al reunir cosas diferentes en un contexto preciso, como ocurre en el caso de un poema, se establecen vínculos que no existían anteriormente. Sin llegar al surrealismo, se generan así nuevas realidades que pueden ser fascinantes”.
-Artículo sobre Stefan Hertmans
-Entrevista LaVoz
-Amplia selección de poemas Poetry International Web
-Acerca de Relatos filosóficos de viaje, de Stefan Hertmans
-Todo mi trabajo es una continuidad
Actualizada en junio 27 de 2017