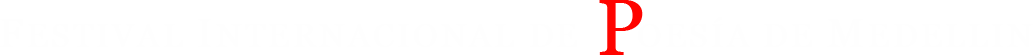Nuno Júdice
Nació en Mexilhoeira Grande, Portugal, en 1949. Es poeta, ensayista, novelista y profesor universitario. Obtuvo el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2013. Refiriéndose a su poesía, uno de los jurados, Jaime Sílex, expresó: “muy trabajada, de un clasicismo depurado, pero al mismo tiempo con un gran compromiso con la realidad”.
Ha publicado innumerables libros de poesía, entre ellos: El mecanismo romántico de la fragmentación, 1975 (Premio Pablo Neruda); Lira de liquen, 1985 (Premio de Poesía del Pen Club); Las reglas de la perspectiva, 1990 (Premio Dom Dinis, Fundación Mateus); Meditación sobre ruinas, 1995 (Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores); Un canto en la espesura del tiempo, 1996; Para todas las edades, 1999 (Premio Bordalo); El estado de los campos, 2003 (Premio de Poesía Ana Hatherly); El ángel de la tempestad, 2004 (Premio Fernando Namora); El breve sentimiento de lo eterno, 2008, Devastación de sílabas, 2013; El fruto de la gramática, 2014; Navegación sin rumbo, 2014; El orden de las cosas, poemas escogidos, 2014.
Algunas de sus novelas: Plancton, 1981; Adagio, 1984; Vísperas de sombra, 1988; Por todos los siglos (Premio Bordalo, Casa da Imprensa, 1999); El ángel de la tempestad (Premio Fernando Namora, 2004); El enigma de Salomé, 2007; El complejo de Sagitario, 2011, etc. Algunos de sus ensayos: La era de Orfeo, 1986; El proceso poético, 1992; Las máscaras del poema, 1998; El viaje de las palabras: estudio sobre la poesía, 2005, El ABC de la crítica, 2010, etc.
Esta es una muestra de sus poemas:
Una cuestión de tiempo
Al otro lado de la casa los niños juegan con el tiempo que corre
para que ellos no jueguen con él. En la casa de al lado,
un perro mira el tiempo pasar y para que huya
como un ladrón le ladra. En la calle, el mendigo
pide a todo el mundo la limosna de un tiempo, y todo el mundo
le dice que no tiene tiempo para entregarle. En la cafetería,
pido una taza de tiempo, corto y bien fuerte
porque no tengo tiempo para dormir, aunque
a mi lado hay quien pide una taza bien llena de tiempo
para que el tiempo no se demore bebiendo.
Hay quien corre por falta de tiempo, y el tiempo va
tras él para alcanzarlo. En el metro, la chica
cruza el andén, despacio, como si ella tuviese más tiempo
que todos los que cuentan el tiempo para que no les descuenten
el tiempo. Y cuando me preguntan si yo tengo
tiempo, miro el reloj, como si él
estuviese lleno de tiempo, y pido que saquen de dentro
de él todo el tiempo, y que vacíen hasta el último
segundo, para que me quede tiempo
para ver cuánto tiempo ya pasó.
Elegía de invierno
Aquellos pasos que se quedaron grabados en la tierra
del jardín en invierno, cuando venías a mi encuentro y yo
iba a buscarte, se borraron hace mucho. A los inviernos
les sucedieron primaveras, y otros inviernos regresaron,
y cuando atravesaba ese jardín y quería ver una señal
de tu existencia, sólo el césped hace poco
replantado tapando los pedazos de donde el temporal
lo había arrancado, que nosotros pisábamos
por la prisa de vernos, mostraba que algo allí habría quedado
del instante en que mis pasos y tus pasos
se juntaban, y por instantes nos demorábamos, antes
de volver al camino de piedra que nos llevaría
al café. Y tras los grandes cristales
húmedos por la lluvia y sucios de tabaco,
el mundo parecía difuminarse, como si apenas existiésemos
nosotros en aquel sitio lejos de todo lo que nos
distraía de nosotros. Hoy, sin embargo, cuando
intento acordarme de tu rostro, de tus manos, del modo
en que hablabas, o de tu risa tantas veces
melancólica, sombras y sombras se atraviesan
entre tú y yo, sin que yo deje de mirarte.
La casa vacía
Los pies desnudos en una alfombra de estopa
sobre el suelo de piedra, el cuerpo recostado
en la ventana abierta hacia el campo, de modo
que no se vea el busto hasta el inicio
de los senos, el pelo aún pegajoso
del sudor de la noche, espera a que el día
llegue. Si viese sus ojos, tal vez
supiese hacia dónde partirá:
el camino del mar o el camino de la ciudad
se abren a su frente. Pero lo más seguro
es quedarse en la casa de puertas de madera
donde el sol desgastó la pintura, y de viejas
sillas de paja, junto a la pared
amontonadas, como si nadie más
necesitase usarlas. Y comienza
a vestirse con la lentitud de quien sabe
que nadie la espera. No obstante,
sus manos se conducen con agilidad, como
si estuviesen en contradicción
con el cuerpo; y sus hombros brillan
con la luz que despunta por entre
los árboles. La dejo quedarse en esa pose,
escondiendo el manojo de flores recogidas
en la víspera y que, después de que ella salga
de la casa que abrigó el amor, servirá
para una naturaleza muerta, o una reflexión
sobre la belleza de lo efímero.
Esperando el correo
Todos los días me asomaba a la ventana cuando el cartero
llegaba. Las cartas llenaban el saco,
y yo esperaba siempre que trajese algo
para mí. El cartero venía en su bicicleta, subiendo la calle,
y al pasar por mi ventana sudaba ya
a chorros, pero ni siquiera se paraba
a descansar. Y yo seguía asomándome
a la ventana, todos los días, como si el cartero alguna
vez fuese a sacar de entre las cartas aquella
que me pertenecía. Podría
ser una carta sin nada que leer,
una simple postal con anuncios de cosas
que nunca compraría, una petición de ayuda para
las obras de caridad de la iglesia más cercana, pero
ni siquiera eso me traía, y seguía
pedaleando calle arriba, cada vez con mayor esfuerzo
para llegar a la última esquina. Hasta el día que no oí
tintinear el timbre de la bicicleta
en la curva de abajo; ni oí ladrar, en el corral
del vecino, al perro que solía ladrar cuando el cartero
tocaba para hacer la entrega
habitual; ni lo vi pasar por mi ventana sin
tan siquiera mirarme, como si
no existiese. Y al día siguiente, el cartero subió
la calle, no en bicicleta, sino tumbado en un coche
fúnebre. Nadie lo sustituyó; y cuando dejé
de esperar que el cartero pasase por mi puerta,
tocaron a mi puerta para entregarme
una carta que, al cabo, era apenas un aviso
de que el cartero me esperaba, en el lugar
al que el coche fúnebre lo había llevado, para
entregarme todas las cartas que yo esperaba, y que
se habían quedado en el fondo del saco, de donde
nunca llegó a sacarlas.
Preludio y variaciones
Cuando las cocineras cortaban el pescuezo
de la gallina y dejaban que se desangrara en
una cazuela de barro, una agarraba la cabeza y la otra
sujetaba las alas. Así, la operación era hecha
con toda limpieza, y yo veía cómo los ojos de la gallina
iban perdiendo el color hasta que el cuchillo
llegaba al fin, separando la cabeza
del cuerpo. Esa misma mañana yo había visto
a la misma gallina en el patio, detrás del maíz que le
arrojaban, con la felicidad de no poder siquiera imaginar
lo que le iba a suceder. De cualquier manera,
me explicó un biólogo, las gallinas no sueñan,
y eso explica el hecho de que no vuelen, a pesar
de tener alas como las águilas y los ángeles. Por eso
los filósofos, que sueñan el ideal
y la abstracción, se parecen a las gallinas: ¿de
qué les sirven las alas del pensamiento
si, tal como las aves del gallinero, no levantan
el vuelo? Y me pregunto si no habrá sido esa la razón de que,
en la revolución francesa, hayan tomado
a los filósofos por gallinas, y les hayan cortado la cabeza,
si bien con el desperdicio de no guardar
la sangre para morcilla.